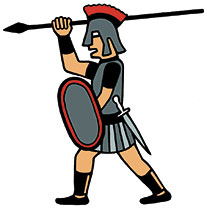Forma y evento *
Traducción César Rendueles / Ilustración César Fernández Arias

Carlo Diano (1902-1974), uno de los más importantes estudiosos del mundo antiguo, reivindicado como maestro por los grandes pensadores italianos contemporáneos, construyó en torno a estas dos categorías fundamentales –forma y evento– un modelo de interpretación integral de la civilización helénica, una poderosa visión de conjunto que le permitió leer el arte, la religión, la ciencia y la filosofía griegas, al tiempo que hacía, él también, filosofía en su más hondo sentido.
Comprender los principios de la lógica de la oposición que, antes de pasar a formar parte del pensamiento articulado, estaban ya presentes en la religión y en el mito, equivale a entender la lógica y los principios de toda la civilización griega, y es la única base desde la que se puede llegar a determinar y entender la concepción de la historia que mantuvieron sus filósofos. En la lección inaugural que impartí en 1951 en la Universidad de PaduaCarlo Diano, Forma ed evento, Venecia, Neri Pozza, 1967 [Forma y evento, Madrid, Visor, 2000, traducción de César Rendueles], señalé como principios asociados a esta oposición dos categorías a las que otorgué valor fenomenológico: la forma y el evento. Hoy creo que estas dos nociones procedentes del pensamiento, la religión y el arte griegos permiten el análisis estructural de cualquier civilización. A continuación trataré de desarrollar y aclarar esta idea cuya justificación histórica puede encontrarse en aquel ensayo.
EL EVENTO
Comienzo por el evento. La palabra «evento» procede del latín y traduce, como a menudo hace el latín, el griego tyche. Así, el evento no es quicquid èvenit, sino id quod cuique èvenit, hó ti gínetai hekástô, como escribe el poeta cómico Filemón subrayando la definición de Aristóteles. Que algo suceda no es suficiente para que se produzca un evento: hace falta que yo perciba ese acontecimiento como algo que sucede para mí. Aunque todo evento se presenta a la conciencia como un acontecimiento, no todo acontecimiento es un evento. Aristóteles presupone esta distinción cuando restringe el dominio de la tyche a la esfera del hombre y afirma que no todos los sucesos que excluyen una causa formal son apò týches, sino solamente aquellos que el hombre supone que tienen lugar con vistas a un fin o, lo que es lo mismo, que han acontecido para él. Si se elimina de esta definición la interpretación aristotélica del universo, queda la tyche en todas las acepciones que posee en la lengua y la experiencia de los griegos: unas veces casualidad, otras diosa, otras destino y, en épocas arcaicas, manifestación concreta de lo «divino»: týche theôn o ek toû theíou. Es decir, sólo se puede hablar de evento en su relación con un sujeto determinado y desde el ámbito de dicho sujeto. Y puesto que es en esa relación y en ese ámbito donde el acontecimiento, al constituirse en evento, se revela a la conciencia como acontecimiento, cuando el hombre percibe la existencia como algo para él y no autónomo también se sienten como eventos eso que denominamos «las cosas» y no ya sólo los sucesos. Esto explica la indeterminación entre nombre y verbo que los lingüistas atribuyen a los orígenes del lenguaje y que todavía encontramos en muchas lenguas primitivas, y no sólo primitivas. La doctrina estoica que ubica la esencia de la proposición en el verbo y considera el nombre secundario –mientras que para Aristóteles «el hombre camina» equivale a «el hombre es caminante»– tiene su origen en la conciencia lingüística de Zenón, que era semita.
Como id quod cuique èvenit, el evento es siempre hic et nunc. De noche ha caído un rayo en un árbol y lo veo por la mañana: este hecho, si para mí fuera un evento, sólo lo sería en la medida en que el evènit se actualizara en un èvenit y el árbol no fuera un punto en el espacio entre muchos, sino mi hic. Uno de los medios que emplean los «primitivos» para sustraerse al evento consiste en ignorar deliberadamente aquello que, a pesar de haber sucedido, todavía no es un evento para ellos. De forma atenuada, aunque aún reconocible, esto ocurre también entre nosotros, lo que pone de manifiesto que el hic et nunc no localiza y temporaliza el evento, sino que es el evento el que localiza el hic y temporaliza el nunc. Y el hic se sigue del nunc: el evento aparece y se impone como interrupción de la línea indiferenciada y no percibida de la duración, y el hic sale a la luz en esa interrupción y a causa de ella. La distinción que plantean los estudiosos de la «mentalidad primitiva» entre el espacio y el tiempo, que colocan en un mismo plano, constituye un error. Los mitos y los ritos prueban que para la «mentalidad primitiva» espacio y tiempo son una unidad en la que prima el tiempo. El mito siempre tiene forma histórica, y la venerabilidad de los lugares y los objetos sagrados resulta particularmente notable en los momentos en los que el evènit del mito se convierte en èvenit del rito. Lo mismo vale para nosotros: en nuestra vida todos los lugares tienen una fecha, y sólo son reales en la medida en que esa fecha es actual y está presente como evento. Por esa razón se pueden sentir «las cosas» como eventos y confundir los nombres con los verbos. Pero en el plano objetivo de la conciencia la relación se invierte, ya que sólo el espacio es representable.
EL «APEIRON PERIECHON»
El evento está siempre relacionado con dos términos: por un lado, el cuique, pura existencia que se concreta en el hic et nunc y que el evento saca a la luz (la conciencia de la identidad personal es una de las más tardías conquistas del hombre); por otro lado, la periferia espaciotemporal de la que proviene el èvenit. El primer término es finito, el segundo es infinito y, como ubique et semper, incluye la totalidad del espacio y el tiempo: en él se ubica lo «divino». Esta relación pertenece a la esfera de la sensibilidad, no del pensamiento, sólo es real en tanto que relación sentida. La primera definición que tenemos de esta periferia que el evento saca a la luz es el apeiron periechon, que Anaximandro y los teólogos griegos identificaban con lo «divino» y que «todo lo rige».
Este punto es de gran importancia. Hay distintos eventos y cada uno tiene su dimensión y su dirección, pero todos se caracterizan por la presencia del apeiron periechon. Así lo demuestran tanto la experiencia como la fenomenología de las religiones y los dos sistemas más típicos del evento: el estoicismo, que expresa su clausura máxima, y el existencialismo, en el que se presenta de la forma más abierta posible. Por experiencia sabemos que, en el momento en que se vive y al menos por un instante, todo evento se convierte en lo único que existe y viene acompañado de sensaciones, en el orden espacial, de aislamiento y vacío y, en el orden temporal, de una detención en la que el tiempo sale a la luz y se arremolina, y lo uno es inseparable de lo otro.
Por lo que toca a la religión, aunque el mana es siempre algo localizado y particular, también posee cierta universalidad que ha permitido ver en él con justeza una prefiguración de la unicidad y la cosmicidad de lo «divino». Esta universalidad preconceptual no es más que la percepción práctica en el evento de la infinitud del periechon. Toda divinidad concreta se despoja de sus determinaciones cuando se percibe su intervención y se revela como praesens numen para convertirse en la totalidad de lo «divino». Esto permite explicar algo que se ha entendido como una peculiaridad de la religión homérica: mientras el poeta sabe cuál es la divinidad que interviene en cada ocasión, para el héroe se trata genéricamente de «un dios», «los dioses», «el daimon» o «Zeus» (que, en este contexto, es un término equivalente). Mas no es una particularidad de Homero. A pesar de la sustancialidad de sus figuras divinas, el mundo griego recurre a estas expresiones siempre que las experimenta como evento. El genitivo de agente que acompaña tyche y moira siempre está formado por expresiones genéricas. Entre los hechos que demuestran que el periechon es una característica capital de la experiencia del evento, hay dos particularmente significativos: el simbolismo del «centro», estudiado por Mircea EliadeMircea Eliade, Traité d’histoire des religions, París, Payot, 1949, § 143., y la «primordialidad» del tiempo del mito. Desde la perspectiva del simbolismo del «centro», todo lugar sagrado puede ser considerado el «centro del mundo»: la montaña, el templo, la residencia del rey, la ciudad… Aunque a menudo hay más de un «centro», esto no plantea la más mínima sensación de contradicción. En cuanto al mito, está simultáneamente «al principio del tiempo» y «en todo tiempo» o, lo que es lo mismo, en el tiempo del periechon. Y dado que la «realidad» del mito se debe a la «repetición» característica del rito, y el tiempo del rito «coincide» siempre con el tiempo del mito, rito y mito no son más que los medios para reproducir la relación entre hic et nunc y ubique et semper que se vive en el evento.
Entre algunos pueblos primitivos el tiempo del mito tiene su propio nombre y excede el marco temporal. Así, por ejemplo, el Dema de Nueva Guinea designa a los «antepasados, el tiempo primordial, lo extraordinario y lo sobrenatural»Cf. Gerardus Van der Leeuw, La religion dans son essence et ses manifestations. Phénoménologie de la religion, París, Payot, 1948, p. 406..
En el plano del pensamiento articulado y la filosofía, el estoicismo concibe la realidad como un conjunto de eventos, cada uno de los cuales presupone la totalidad del ciclo en el que se cumple el logos divino, de modo que todo punto está siempre en relación con la periferia y coincide con ella. Del mismo modo, para Heidegger la primera «estructura» del Dasein es el In-der-Welt-sein, el «ser en el mundo» inseparable de la «comprensión» que el Dasein tiene de su propio ser. Pero tanto la «comprensión» como el «ser en el mundo» están más acá de lo que llamamos consciencia y sólo pueden vivirse y manifestarse como evento. Igualmente, el Umgreifende de Jaspers –un concepto análogo al «ser en el mundo» heideggeriano– recupera el periechon de Anaximandro en tanto que categoría experiencial e infinita.
La relación entre el hic et nunc del cuique y el ubique et semper del periechon es dinámica y recíproca. Por eso Cassirer caracteriza el espacio del mito y la mentalidad primitiva en términos de Ineinander, que hace inteligible e incluso utilizable el concepto de «participación» de Lévy-Bruhl. En el Ineinander las formas se vuelven precarias, las cosas pierden su sustancialidad, todo es fluido: el hombre siente que se rompen los límites de su propio cuerpo, el espacio externo lo invade, sale a la luz algo que pertenece a las raíces mismas de su ser y que no puede expresar con palabras porque su representación le es inaccesible, queda suspendido entre la nada del instante actual y la nada de lo que todavía debe suceder, y convierte la duración en un bucle en el que la irreversibilidad del tiempo queda abolida y todo es posibleG. Van der Leeuw, op. cit., p. 379.. De ahí el thambos, el horror, la Scheu de la que habla Otto, el awe de Marett (equivalente a la angustia kierkegaardiana) y, su contrapartida, el mana, la orenda, el numen tremendum, Dios.
LAS FORMAS SIMBÓLICAS Y LA FORMA
La reacción del hombre a este emerger del tiempo y a esta apertura del espacio que se produce dentro y alrededor del evento consiste en dotarlos de una estructura y ocluirlos para normalizar el evento. Lo que diferencia las civilizaciones humanas y las vidas individuales son los distintos cierres del espacio y el tiempo del evento que proponen. Tanto la historia de la humanidad como la de cada uno de nosotros es la historia de estas clausuras. Los tiempos y lugares sagrados, los tabúes, los ritos y los mitos no son más que cierres de eventos. La estructura de una civilización primitiva viene dada por el esquema espacial y temporal en el que quedan enmarcados los eventos. La cualificación del espacio y el tiempo –característica, según los antropólogos, de las sociedades primitivas– está vertebrada por la posición que se atribuye a los eventos en cada región del espacio y en cada división del tiempo. Todo lo que no se puede incluir en ese esquema queda expulsado fuera de los límites que, por lo general, demarcan el espacio habitado, más allá de los cuales está el ámbito de las «fuerzas» incontrolables y, a menudo, de los muertos. De ahí el miedo que siente el primitivo a salir de su territorio.
La forma más simple de clausura es el nombre. Al especificar la potencia que se revela en el evento, el nombre supera la infinitud y permite al hombre liberarse del thambos y dotar a su acción de un sentido. Pero, además, el nombre que da forma al evento permite también su reproducción. El ejemplo más conspicuo de clausura por medio de nombres son los Indigitamenta romanos. Para los romanos toda actividad o momento de la vida del hombre y de la naturaleza, todo acontecimiento, es un evento que revela una potencia y al que se le da un nombre, que es precisamente el nombre de la cosa. Poco importa que el hecho sea históricamente único. En el exterior de la Porta Capena, en el lugar donde Aníbal volvió sobre sus pasos, se erigía un fanum en honor de Rediculus. Otro tanto ocurre con el mito, que no es más que un desarrollo del nombre y que, al igual que éste, cierra el evento dándole forma y permite su «repetición» a través del rito.
De este modo, llegamos al umbral de la «forma». Digo al umbral porque aunque todas estas clausuras, consideradas en sí mismas, al margen de su relación con el evento, son formas y no son posibles sin la acción del principio de la «forma», no son la «forma». La forma es lo que los griegos, de Homero a Plotino, llamaron eidos, y eidos es la «cosa vista», absolutamente vista. Se caracteriza por ser «por sí misma». Sólo ella es por sí misma (kath’ autó), y todo lo que es, lo es en sí misma y por sí misma, de modo que excluye la relación: es lo absolutamente «escindido» (tò chôristón). De este modo, agota su esencia en su contemplabilidad: todo lo que en ella es, es contemplable, y lo que en ella no es contemplable, no es. En cambio, ninguna de las formas que el hombre da al evento es «por sí misma», sino que son siempre «por otro» (kat’ állo ti) y «en vista de otro» (héneka tinòs állou) y sólo pueden concebirse en términos relacionales. En tanto que formas son contemplables, pero su contemplabilidad no agota su esencia, es sólo un medio para obtener algo que en ellas no se muestra y cuya naturaleza excluye la contemplabilidad y sólo puede ser vivido: son symbola y no eide, formas eventuales y no las «formas».
Es preciso aclarar el significado que tiene «símbolo» en este contexto. Símbolo (de sym-bállein, «hacer coincidir») es en origen la tessera hospitalis, una de cuyas partes conserva el huésped y otra el anfitrión. Por separado, cada parte no significa nada, sólo se capta su sentido cuando se reúnen, «coinciden». Lo mismo ocurre con el mito y todas las formas que adquiere el evento. Cada una de ellas, tomadas separadamente, es una figura, pero su significado no reside en esa figura sino en su unión con una «alteridad» que la justifica y que aquella tiene la función de volver a hacer presente. Si esa «alteridad» fuese representable, tendríamos la unión de dos figuras y, por tanto, una alegoría. Pero el mito no es alegoría. Así lo entendió Schelling, que acuñó un neologismo antónimo –«tautegoría»– para caracterizarlo. Pero es un error: sólo la forma, en cuanto tal, es tautegórica; el mito y, así, la forma eventual, nunca tiene lugar sin una «alteridad». Esa «alteridad» está dada y no enunciada. Si hubiera que inventar un término se podría hablar de «allotesía». «Lo otro», en efecto, es el evento, un èvenit que es siempre hic et nunc y centro de un periechon infinito y que, por tanto, sólo puede ser vivido. Todo el valor del símbolo reside en el sym-ballesthai entre la figura y el èvenit. Por eso el mito es inseparable de la «repetición» que propicia el rito, al margen del cual se convierte en fábula. Así se explica la intransferibilidad e intraducibilidad de los mitos, que es también la intransferibilidad e intraducibilidad de la palabra en lo que tiene de eventual. Por eso la poesía se recita y, de este modo, se repite y se devuelve al terreno del evento. De ahí también la identidad entre significante y significado de la que habla Van der Leeuw a propósito del símbolo, que define como «participación de lo sagrado en su configuración actual»G. Van der Leeuw, op. cit., p. 439. y, con toda razón, relaciona con su sentido originario de «unión». «La imagen –escribe– es la propia cosa que representa». Es la cosa porque, incluso cuando se presenta como cosa, no es «cosa» sino evento, no es lo que es en virtud de su forma visible sino de una «alteridad» que la ha absorbido y la ha convertido en su epifanía. Ni siquiera es necesario que exista ninguna semejanza y, de hecho, la mayoría de las veces no la hay. Los pedacitos de madera que los australianos se ponen en el pelo son la carne de canguro que el antepasado totem llevó en la cabeza en sus migracionesIbid.. Esto no implica ninguna clase de infantilismo: cuanta menos contemplabilidad y forma, más potencia y evento. Por eso también las religiones más desarrolladas prefieren las imágenes toscas e informes a las más definidas. En los casos extremos, el símbolo queda reducido a la ausencia de toda forma: el vacío del Arca de Yahvé es también una forma, la forma suprema de sus epifanías.
DEL VERBO AL NOMBRE
Tenemos que tratar de llegar al mismísimo arché de esta coincidencia, reconstruyendo el proceso que la genera y permite al hombre dar al evento una forma que conserva su apertura sin anularla y posibilita su reproducción a través de la mera repetición ritual. Tomemos la forma más simple, el nombre, y consideremos el caso de Rediculus. Como nombre, Rediculus es «aquel que vuelve sobre sus pasos». Sin embargo, tras ese «aquel» no hay ninguna persona –como tampoco en el caso de los nombres de los Indigitamenta– ni nada representable más allá de lo que el nombre contiene. «El hecho de haber recibido un nombre –escribe Van der Leeuw– no evita que lo extraordinario y sorprendente» –lo que nosotros denominamos evento– «conserve a menudo el carácter genérico del mana». Lo único representable es la concreción aorística del redire hipostasiada en un nombre y convertida en causa del rediit individual que se ha percibido como evento. Esto resulta aún más evidente en el caso de Tyche o, por expresarlo en términos latinos, Eventus, que no es más que el sustantivo del aoristo étychen o evènit. No obstante, esta relación causal sólo es pensable después de la constitución del nombre, y siempre en la esfera de la representación: sólo en ella el nombre puede aparecer separado del verbo y, por tanto, como su causa. In ipso eventu –bien cuando se pasa del verbo al nombre, bien cuando en virtud de la repetición la forma eventual constituida por el nombre reaparece como evento y vuelve a ser verbo–, no existe esta separación ni tampoco la idea de la causa. La prueba son dos versos de Ovidio y Eurípides de gran valor documental. Escribe Ovidio: Per reditus corpusque tuum, mea numina, iuro (Her., 13, 159). Y Eurípides: «¡Oh, dioses! Pues es cosa de dios reconocer a un ser querido» (Hel., 560). Precisamente Usener, a propósito de los Augenblicksgötter, uno de los mayores descubrimientos que se han realizado en el campo de la fenomenología de la religión, afirma: «El objeto individual que tienes ante tus ojos, eso y no otra cosa es Dios» (Götternamen, p. 280). Pues si no hay separación ni idea de causa, y nombre y verbo son dos, ¿qué relación existe entre ambos? Si fuese causal, la idea del redire, hipostasiada en el nombre, sería la causa del rediit y, en general, la del evenire lo sería del evènit, de modo que todo se reduciría a un rediit quia rediit, evènit quia evènit. Ahora bien, nosotros tenemos que eliminar el quia. ¿Qué queda? Rediit-rediit, evènit-evènit. ¿Una tautología? Sí, si se reduce al plano espacial de la representación, pero aquí estamos en el terreno del hic et nunc de un evento, y el hic nace del nunc. No se trata, por tanto, de una tautología sino de una repetición. Un tipo de repetición que hacemos continuamente. Llega alguien y dice: «Ha muerto fulano». «¿Ha muerto?», exclamamos. «Ha muerto», responde. Y así se cierra el círculo. ¿Qué lo cierra? La especularidad entre los dos verbos que instituye la repetición y en la que se trasluce la identidad, que es el principio de la forma. De esta especularidad nace el nombre.
Evento, repetición, especularidad, forma eventual: pero la forma eventual sólo es real en el momento en que se vuelve a abrir al evento a través de la repetición. ¿Qué relación hay entre esta repetición y la primera? El principio que genera la primera repetición, ¿es el mismo que hace posible la otra? Evidentemente, debe ser así. Y, ¿cuál es ese principio? La polaridad del hic et nunc y del ubique et semper vivida en el evento. Antes de que la conciencia intervenga y se produzca la representación, el èvenit pasa sucesivamente del centro a la periferia y de la periferia al centro en un movimiento que no concluye hasta que no se sale del evento. La repetición no hace más que reproducir este movimiento y es su consecuencia, pero, al trasladarse del ámbito de lo «vivido» al de lo «representado», la repetición se transforma en especularidad y lo detiene. He ahí el nombre. Pero –y este es un punto crucial– no se trata de una especularidad entre idénticos, ya que lo «representado» no sustituye a lo «vivido». Ambos èvenit no sólo se representan, ante todo se dicen y, en este sentido, tienen distinto halo y acento: uno es hic et nunc y otro ubique et semper y preservan cabalmente la polaridad que los genera. Esa misma polaridad se da en el nombre. De ahí su naturaleza de símbolo y la labilidad que lo abre a la repetición y al evento.
ESPECULARIDAD DE LA FORMA Y POLARIDAD DEL EVENTO
Especularidad de una polaridad: ¿por qué no hablamos, simplificando, de identidad de opuestos? Porque la identidad de opuestos sólo se produce a través de una plena dialectización de los términos, y ésta no es posible sin su equiparación ontológica. Aquí, en cambio, queda excluida la equiparación y resulta imposible la dialéctica. Uno de los dos términos transciende al otro hasta el punto de aniquilarlo: en algunas religiones llega a configurarse incluso como una Nada que, naturalmente, no es lo que nosotros entendemos por nada, sino el límite extremo de la transcendencia. Pero aunque no hay identidad, hay unidad: la unidad inefable que está más allá de la relación y, no obstante, la sostiene, de la que habla Plotino y que se ha vivido y se sigue viviendo en las especulaciones y religiones de la India. La unidad que explica el Ineinander de Cassirer y la «participación» de Lévy-Bruhl, que mantiene ligadas las dos partes del símbolo, que hace coincidir la existencia de lo «representado» con la de lo «vivido» y manifiesta la totalidad de lo «divino» hasta en la más ruda y primitiva de las hierofanías. Es cierto que la identidad dialéctica de los opuestos nace de esta experiencia de unidad en la polaridad, pero lo hace en el plano de la «representación», como logos y no como mythos, trasladando lo Uno, que siempre está vinculado a una parte (piénsese en Plotino), al centro de los dos extremos y anulando la transcendencia. Pero la conciencia religiosa la ha negado siempre, al igual que el existencialismo (Kierkegaard y Hegel).
La especularidad hace que la «forma» actúe en la forma eventual y posibilita su constitución; se trata de la especularidad de una polaridad que no llega a la identidad. La forma es absolutamente especular, especular por excelencia, y absolutamente idéntica. Como eidos o «cosa vista» no es vista más que por sí misma. Porque el ojo o el intelecto que la ve (y ojo e intelecto son aquí la misma cosa) sólo es tal en la medida en que la ve, y en el momento en que la ve, como dice Aristóteles, «se unifica con ella», y al ver la forma se ve a sí mismo (Met., XII, 1072 b 20). De modo que lo mismo da hablar de forma que de intelecto; intelecto y forma son la «cosa» misma en tanto que ve y es vista: de ahí la identidad. Así ocurre con el Dios aristotélico, que es forma o «cosa» por excelencia porque es intelecto. A través de su intelecto, el hombre puede realizar en la «vida contemplativa» la condición misma de Dios. Todo esto no es invención de Aristóteles, está en la lógica de la cosa y constituye el presupuesto no sólo de la metafísica clásica, incluido el idealismo, sino también de toda ciencia en cuanto teoría del objeto. El «objeto» sólo existe en el ámbito de la forma, y existe porque el sujeto no es más que su espejo. La afirmación de que el sujeto crea el objeto es estrictamente equivalente a la pretensión de que el sujeto procede del objeto. En ambos casos, se toma sujeto y objeto por separado para sustancializar uno a expensas del otro en la «empiricidad» en la que, bajo la acción de la forma, se revelan en el evento. Esta es la razón de la ambigüedad del sujeto que propone el idealismo. En el acto teórico, sujeto y objeto constituyen una unidad, pero el sujeto no puede aparecer más que como objeto. Desde esta perspectiva, la tesis de Aristóteles –para quien «el nous se ve a sí mismo por participación con el noetòn»– resulta definitiva. «¿Qué es el pensamiento abstracto? –se preguntaba Kierkegaard– Es el pensamiento en el que el pensante está ausente». Del mismo modo, Gentile escribía que «sólo podemos vernos los ojos en el espejo». En el evento, en cambio, el sujeto, reducido a la pura e irrepresentable puntualidad del cuique, se percibe escindido: el «sentimiento del estado de criatura» del que habla Otto, y el «abandono» de los existencialistas. Porque al hic et nunc del cuique se opone la transcendencia del ubique et semper del periechon, el mysterium tremendum y, al mismo tiempo, fascinans que simultáneamente repele y atrae al hombre.
Podría parecer que el paso de la forma eventual a la forma es cuestión de grado, de modo que cuanto más evento se elimine, más forma se adquiere. Mas sólo es así en abstracto. En la realidad se produce un salto: el evento sólo se destruye en la medida en que aparece la forma, pero la forma sólo se da entera y de golpe, eksaíphnês, como dice Platón, tan transcendente como el periechon. De otro modo, deberíamos encontrarla en cualquier estadio de la civilización humana y, en cambio, aparece por primera vez en Grecia, después se pierde, para reaparecer en el Renacimiento toscano, y si su primera manifestación permitió el surgimiento de la ciencia, la segunda hizo posible su recuperación. Hoy se habría perdido completamente si no fuese por la abstracción que conservan las ciencias, cuya base constituye bajo la forma del principio de identidad: pero las artes, las costumbres y, en buena medida, la filosofía han prescindido de ella. Y hablo de abstracción porque el principio de identidad, si bien resulta esencial, no basta para constituirla. La forma es el ser tal y como lo entienden Parménides y Platón, el ser que Aristóteles teoriza en términos de sustancia: fundamento de la identidad y no deducible de ella. Es un error creer que la sustancia aristotélica procede de la experiencia: la experiencia no proporciona más que accidentes, es decir, eventos, y el propio Aristóteles nos enseña que la inducción no podría llegar nunca al universal si éste no estuviera ya en el intelecto. La forma ni se deduce ni se induce: es o no es. Por eso forma y evento son categorías irreducibles entre sí: todos los intentos que, desde Platón, se han realizado a lo largo de la historia del pensamiento para reducirlas a un único principio han fracasado. De ahí la inevitabilidad de Dios. Si hay existencialistas ateos es porque, en lugar de «vivir» la «existencia», la «piensan», y al renunciar a la esencia, es decir, a la forma, anulan la transcendencia del periechon.
ESPACIO Y TIEMPO EN EL ÁMBITO DE LAS DOS CATEGORÍAS
Analicemos ahora la acción opuesta de la forma y el evento. El evento, como hemos visto, disuelve las «cosas» y lo unifica todo. En cambio, en el ámbito de la forma sólo existen «cosas» y todo está escindido, pues «la sustancia separa». En el evento el espacio y el tiempo se unifican y éste último tiene prioridad. Sólo en el evento el tiempo rompe con la continuidad de la duración y se revela como instante, pues sólo en el evento el nunc se enfrenta a la infinidad circundante del semper de la que se convierte en centro, y el punto sólo se puede aislar en una convergencia. Pero la dinamicidad que existe entre los dos extremos hace que esta convergencia sea al mismo tiempo divergencia y, dado que uno de los dos extremos transciende al otro, convergencia y divergencia no mantienen una relación dialéctica. Con el instante ocurre lo mismo que con el cuique, que se va aislando y se pierde en el doble movimiento de repulsión y atracción que caracteriza la experiencia vivida de lo «sagrado». Esto explica, como hemos visto, la repetición, la especularidad y la forma eventual, en la que el movimiento se detiene para ser retomado cada vez que la repetición la vuelve a abrir al evento. Pero esta reapertura sólo es posible en la medida en que la forma eventual conserva la polaridad del evento, lo que, por lo que respecta al tiempo, se expresa en ese tum que es un momento determinado y, al mismo tiempo, en virtud de la prevalencia ontológica del principio, clausura en sí todo el tiempo: es el tiempo del mito, histórico y al mismo tiempo ahistórico. Lo mismo vale para el hic que acompaña el nunc. En este sentido, hay que rectificar lo que se dice habitualmente acerca del tiempo de los primitivos. Del hecho de que para ellos todo tenga su «antecedente» en un mito que se «repite», se concluye que el tiempo tiene índole circular y que lo que sucede, habiendo siempre sucedido ya, en realidad, nunca sucede. Esto es cierto sólo en el ámbito de la representación, no en la experiencia vivida y, por tanto, en el evento, donde cada instante es siempre único y nuevo, en la medida en que se constituye en centro y se afirma en la discontinuidad. Para comprender hasta qué punto es ajena la idea de circularidad, basta pensar que el tiempo sagrado siempre es crítico, y la reaparición del evento va siempre acompañada de la temida posibilidad de que no se produzca. De ahí el carácter coercitivo y, por tanto, mágico, propio de todo rito. El tiempo que se vive en la repetición es rítmico y no circular, al menos si tomamos el término «círculo» en sentido estricto. Pues el círculo sólo puede darse a través de la completa dialectización de los extremos que, al anular la transcendencia del periechon, anularía también la aparición del nunc que hace de centro, y sin éstas no hay evento ni «sacralidad». El tiempo circular es el tiempo continuo e infinitamente divisible del logos –donde no se puede aislar ningún instante porque en cada uno de ellos el principio coincide con el fin–, no el tiempo del mito y del rito, que señalan una fecha aislándola de la continuidad del tiempo profano. Esto es cierto también para el mito del eterno retorno, que en tanto que mito, tiene valor escatológico y vale sólo para los extremos, no para lo que hay en medio. En cuanto el logos prevalece sobre el mito, la conciencia religiosa lo percibe como una opresión de la que trata de liberarse a través de la ruptura del ciclo y la unión definitiva con lo Uno. Eterno retorno son los ritos estacionales y de fin de año en los que el tiempo queda en suspenso y bajo la transcendencia de lo Uno. En cuanto todo esto pasa del plano de lo «vivido» al de la «representación», sólo puede ser expresado en términos circulares. De modo que el tiempo se convierte en espacio y se reduce a movimiento.
Con la forma aparecen las «cosas» y el espacio se separa del tiempo. Como espacio visto y no ya vivido se define enteramente por la figura y es interior a ella. Así, para Aristóteles el mundo está en el espacio en cuanto a sus partes, no en cuanto al todo. Al margen de la figura sólo hay espacio como «intervalo» (diástêma) respecto a otra figura y como posibilidad de una tercera. En el primer sentido es absolutamente indiferenciado (es el espacio homogéneo de la geometría), mientras que en cuanto posibilidad de otra figura es también posibilidad de movimiento. A este espacio se reduce el tiempo, que Aristóteles define como «número del movimiento según el antes y el después». Ahora bien, la forma por sí misma es inmóvil, aunque ocupe siempre nuevas posiciones, pues el espacio externo le es absolutamente irrelativo y no es más que mera posibilidad: dondequiera que se encuentre, se encuentra siempre consigo misma y en su propio espacio, por tanto, no se mueve. El único movimiento que posee es la especularidad consigo misma, una especularidad ajena al espacio que no es un movimiento: por eso tampoco tiene tiempo más que como reflexión unidimensional de lo idéntico y, por tanto, como eternidad. Esto es lo que expresa Aristóteles en la fórmula con la que designa la esencia, tò tí ên eînai, «el ser que algo era», que equivale a «es-era». Pero el era sólo tiene sentido en relación al tiempo de quien lo piensa: desde la perspectiva del objeto ese «era» es un «es», y la fórmula equivale a «es-es». Para que aparezca el tiempo según el antes y el después es necesario que una forma, que tiene la posibilidad de ser en cualquier punto del espacio, se encuentre con otra forma (el choque de los átomos de Leucipo y Demócrito), pero al ser toda forma irrelativa a la otra –pues si fuese relativa sería parte y no forma– el encuentro es accidental y el tiempo contingente. Sólo este tiempo se dispone en línea recta, es irreversible (factum infectum fieri nequit) e individualiza el instante. Pero la individualidad del accidente no puede tener otra causa que la nada, la tyche-causalidad, que es el único aspecto bajo el que se presenta el evento en el ámbito de las formas. Cuando este evento no se representa, sino que se vive, la nada se convierte en la infinidad del periechon y en la «divinidad». Que es lo que sucede en la época helenística.
En resumen, tenemos dos concepciones del tiempo o, mejor dicho, dos sentidos. Uno es el tiempo del evento, en cuanto tal, caracterizado por la polaridad del nunc y del semper que permite la transcendencia del nunc. El otro es el tiempo contingente que crea el encuentro de las formas. Ambos son discontinuos, pero el primero es repetible y el segundo no, y mientras el primero se abre a la infinitud positiva de la «potencia», el otro se expresa en la negatividad de lo posible: uno es el tiempo de Dios, el otro el tiempo de la casualidad y, por tanto, del hombre en la medida en que está separado de Dios.
A estas dos concepciones se añaden una tercera y una cuarta. La tercera es la del tiempo circular que, a través de la homologación de los extremos, cierra el evento en la forma y la anula como evento. En este tipo de tiempo, el único absolutamente continuo e infinitamente divisible, ningún instante es aislable. Es el tiempo del logos, que no puede ser contemplado ni vivido. No puede ser vivido porque si cualquiera de sus instantes emergiera como evento se rompería. Y no puede ser contemplado porque si el círculo apareciera como forma se detendría. La cuarta es la del tiempo como duración infinita y rectilínea, y se deriva de la tercera. Si en un círculo todo punto es a la vez principio y final, la sucesión de cada una de estas coincidencias se extiende a lo largo de la serie numérica hasta el infinito. Es el tiempo que generalmente se denomina histórico y en el que se ubica la serie de los hechos. Pero es una abstracción y un tiempo vacío, que no puede ser vivido sin romperse y sólo puede pensarse a través de las formas que aislamos en él: este tiempo se caracteriza por la misma contingencia que el espacio externo respecto a la forma a la que se adecua. Más allá de estos tiempos, todo tiempo lineal es escatológico y sólo tiene sentido en virtud del fin. Por eso, si la historia no es concebible más que en el tiempo, transciende al hombre. Es el reino de Dios o de la Nada, pero la Nada es únicamente un nombre que esconde la ignorancia de Dios: la tyche, a la que se recurre cuando se ignora la causa, tal y como la definían los estoicos. Si se prescinde de Dios y de la Nada, quedan las formas, pero las formas sólo están en el tiempo en virtud de sus accidentes.
Todo esto aclara lo que se dijo al principio acerca de la polaridad de la primera visión científica de los griegos y sus precedentes en la religión y el mito. Con las divinidades del Olimpo los griegos descubrieron la forma y, a través de ésta, las «cosas». De ahí la posibilidad de la historie y de una consideración de lo real fundada exclusivamente en la visión, pues historie tiene la misma raíz, vid, de la que procede idein, «ver», y eidos, la forma o «cosa vista». La historie permite el descubrimiento del espacio geográfico y el tiempo contingente de la historia. Pero cuando se orienta hacia la naturaleza, pues la forma es aún sólo la cosa y no ha revelado su lógica, y se logra aislar los elementos e intuir sus relaciones sobre la base de la causalidad mecánica, cuando se intenta conciliarlos con la totalidad, es inevitable recuperar el dinamismo del evento y la esfericidad del periechon. Corresponderá a Parménides, y antes aún a los pitagóricos, la tarea de sentar las bases de esta lógica. Sólo entonces la ciencia puede desvincularse del mito y convertirse en pura ciencia de la forma, a costa, eso sí, de degradar el evento hasta convertirlo en accidente. Frente a Parménides, Heráclito propondrá una primera tentativa de armonización de forma y evento, un intento que se organizará sistemáticamente en la era helenística con el estoicismo y reaparecerá periódicamente en la historia del pensamiento occidental, pero siempre para mostrar la inconciliabilidad de ambos términos.
* Título original «Forma ed evento», publicado en Carlo Diano, Il pensiero greco da Anassimandro agli stoici, Turín, Bollati Boringhieri, 2007. La obra se editó originalmente en 1954 junto con una selección de textos bajo el título Il concetto di storia nella filosofia dei Greci. Posteriormente, en 1973, Diano la incluyó en su última antología, Studi e saggi di filosofia antica, con el título actual.
Il pensiero greco de Anassimando agli stoici, Turín, Bollati Boringhieri, 2007
Forma y evento, Madrid, Visor, 2000
Limite azzurro, Milán, All’insegna del pesce d’oro, 1976
Studi e saggi di filosofia antica, Padua, Antenore, 1973
Il problema della materia in Platone, Florencia, Sansoni, 1970
Sfondo sociale e politico della tragedia greca antica, Roma, Siracusa, Istituto nazionale del dramma antico, 1970
Linee per una fenomenologia dell’arte, Venecia, Neri Pozza, 1968
Saggezza e poetiche degli antichi, Venecia, Neri Pozza, 1968
Note in margine al Dyscolos di Menandro, Padua, Antenore, 1959
Il mito dell’eterno ritorno, Nápoles, Conte, 1956
Il concetto della storia nella filosofia dei greci, Milán, Marzorati, 1955
La psicologia d’Epicuro e la teoria delle passioni, Florencia, Sansoni, 1942