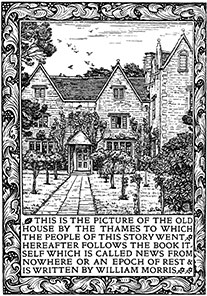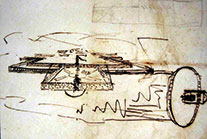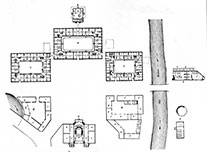La ciudad nueva o el París de los sansimonianos
Traducción Ana Useros

Charles Duveyrier (1803-1866) fue uno de los principales ideólogos del «sansimonismo», esa particular vertiente de la utopía moderna que se articula en torno al pensamiento matriz de Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon (1760-1825). Escrita desde Ménilmontant, la finca parisina propiedad del Père Enfantin a la que se retiró en 1832 un numeroso grupo de adeptos, en la utopía de Duveyrier sobre el París futuro confluyen elementos de la herencia de las Luces, el misticismo romántico, las tradiciones utópicas y los nuevos mitos del progreso tecnológico. El París soñado por Duveyrier, que no es descrito con frialdad positivista sino cantado con exaltación poética, es una ciudad ordenada. Una estricta aplicación de la zonificación ha desterrado todas las confusiones y mezclas y ha articulado la ciudad a base de actividades y profesiones que se organizan en torno a edificios emblemáticos, verdaderos monumentos del progreso. Pero el nuevo orden no es rectilíneo, sino compatible con un mundo de formas redondeadas y sinuosas, porque la ciudad es antropomorfizada, directamente relacionada con la estructura del cuerpo humano. El punto culminante es el templo-mujer, una imagen femenina ancestral que simboliza el nuevo carácter espiritual de la ciudad llamada a convertirse en capital universal de los hombres. El texto de Duveyrier formaba parte de una de las grandes obras colectivas del París decimónico: el Paris ou le Livre des Cent-et-Un, publicado entre 1831 y 1834, y al que contribuyeron autores como Chateaubriand, Benjamin Constant o Victor Hugo. De ahí la carta aclaratoria inicial dirigida a Pierre-François Ladvocat, un conocido editor francés de la época.
Presentación (Ménilmontant, 6 de octubre de 1832)
He aquí, querido Ladvocat, un capítulo que habrá de titularse «La ciudad nueva»Un sistema religioso es un hecho demasiado grave como para que nos permitamos apreciarlo a la ligera. El señor Charles Duveyrier, amigo nuestro, apóstol de la religión sansimoniana, nos ha enviado un capítulo titulado La ciudad nueva. Nosotros lo publicamos sin reflexión ni comentario; únicamente reproducimos, para mayor claridad y como necesario preámbulo, esta carta que lo acompañaba (Nota del Editor).. Debo decir que ya no sé si la rareza de las ideas y del estilo os disuadirá de insertar este fragmento en vuestro estimable y respetable Livre des Cent-et-un. Cuando sopeso los nombres de todas las celebridades que figuran en las portadas de vuestra antología, no puedo hacerme ilusiones sobre el mínimo interés que podría despertar un nombre nuevo, un nombre de apóstol, un género de nobleza que aún no tiene armaduras ni blasones literarios. «¿Un joven loco que vive en escrupulosa castidad y que espera a una MUJER MESÍAS?», dirán los elegantes mundanos. «Demasiada simplicidad como para prometer nada lo bastante picante. Por otra parte, ¿a qué viene el recorrer las calles con un atuendo que os rodea de borrachos y que hace cotorrear incluso a las mujeres de la Halle y a las señoritas tras los mostradores? Todo eso denota su no saber estar, como el señor Delapalme ha señalado juiciosamente: ‘¿En qué sociedad han vivido estos señores?’»
Además, me temo que el fragmento en cuestión, falto de mapas, de planos y de grabados, se comprenda con dificultad.
Nosotros vivimos en una confusión de casas, de templos y de edificios de todo género, que puede recordar a las saturnales de los antiguos o al caos primitivo del mundo: mezcla descarada y chillona de todas las antipatías, revoltijo de orgías, auténtica danza del aquelarre. La juventud de los Campos de Marte tiene por vistas el sanguinolento matadero de Grenelle; los Inválidos dan una mano a los Diputados y la otra a las lavanderas del Gros Caillou. Por allí retozan los Huérfanos y sus nodrizas, codo con codo con los astrónomos del Observatorio, las mujeres encintas y las Venéreas. Allá, en una enorme ronda, están los niños de los colegios, los pares de Francia, los fuertes de la Halle-au Vin, los viejos de la Salpetrière; todo ello gira alrededor de los eruditos del Barrio Latino y de los animales que aúllan en el Jardin des Plantes. La Academia descansa junto a la Bolsa, el Hôtel-Dieu con los canónigos metropolitanos; el hospital de Saint Louis suspira y llora junto a los gritos de alegría y las palabrotas de los merenderos, el Palais Royal, con sus jugadores y sus prostitutas, se acuesta en el mismo lecho que el palacio del Rey; y, en el medio de esta enorme danza satánica, están los hombres y las mujeres entremezclados, apretados como hormigas, los pies en el fango, respirando un aire ponzoñoso, caminando a través de todos los embarrados de sus calles y de sus plazas, embutidos en los estantes de altos edificios negros o parduscos, sin esperanza ni anhelo de nada mejor.
¿Cómo hacer entonces sentir al pueblo que habita esta ciudad así confundida, lo que nosotros presentimos que será el futuro de París, que será el orden, la conveniencia, que será la belleza? ¿Cómo hacerlo sin otro instrumento que la palabra desnuda? Tengo mucho miedo de que el fragmento en cuestión sea insuficiente.
La idea de nuestro padre es que toda ciudad y, sobre todo, toda capital, debe mostrar en su construcción, en el orden y la diversidad de sus monumentos, la imagen de las costumbres, de los hábitos y de la civilización del pueblo que la habita.
Nosotros hemos querido dar la forma humana a la primera ciudad, bajo la inspiración de nuestra fe, en el estado de progreso en el que ella se encuentra hoy; y le hemos dado la forma humana masculina, pues la sociedad no tiene aún más que una forma masculina. La mujer, en tanto ser social, no ha salido aún de las costillas del hombre, a pesar de la palabra de la Escritura. Considerad todas las instituciones sociales, la Academia, la Banca, la Universidad, las dos Cámaras, el Consejo de Estado, las administraciones, la magistratura, la judicatura y todas las facultades. No se verán allí más que sombreros y fracs; o birretes y togas negras; y la opinión pública se cimenta sólidamente en la admiración por semejante sistema; hasta el más insignificante mozo de una tienda eleva con insolencia la cabeza ante la idea de que esto pudiera ser de otra manera y recapitula, con su orgullo de hombre, todas las razones que infaliblemente convierten a la mujer en un ser imbécil, limitado, débil; hiedra que caería al suelo sin el castaño, luna que debe girar cual satélite alrededor de la tierra. La sociedad es masculina; corta a sus hijos por un patrón dictado por el reclutamiento; les impone una justicia que sólo sabe castigar; reclama sus mejoras a golpes de fusil, las rechaza a cañonazos. La sociedad es masculina.
Pero puede desear no serlo exclusivamente, debe desearlo incluso. ¿No sería un acontecimiento feliz que todo lo que hay de delicado, de tierno, de bueno en el corazón de las mujeres, viera la luz del día a través de los marasmos inextricables de la política y del gobierno y que manos blancas y con bonitos dedos trataran de desenredar lo que tantos y tan grandes sables no han podido cortar?
Ésa es la esperanza de los sansimonianos, ésa es toda su religión, pues, como ha dicho el propio Padre, él sólo es el anunciador, el San Juan de un nuevo Mesías, de un Mesías MUJER.
Se entenderá entonces que nosotros hayamos tenido que darle al templo, al monumento en el que la religión debe exaltar más que en ningún otro sitio las esperanzas humanas, las formas de la mujer.
Terminaré esta carta, ya un poco larga, rogándoos que ejerzáis toda vuestra influencia con los lectores para reanimar en ellos, aunque sólo fuera por un breve tiempo, el tiempo de leer estas pocas páginas, esa virtud de la valentía y de la esperanza, tan escasa hoy en día. Pues, y en el caso de que éstas fueran inteligibles, bien podrían parecer un sueño, una alucinación fantástica, si es que vuestra buena sociedad persiste obstinadamente en esa disposición crédula, en esa FE, llevada a menudo hasta la SUPERSTICIÓN, que consiste en considerar que todos los pensamientos grandes, generosos, excelentes para la mejora de la suerte del pueblo, son cosas imposibles de realizar.
¿Es que verdaderamente no sabemos hoy todos que nuestros padres hicieron, mediante su trabajo, el globo tal y cómo lo vemos ser, a pesar de los obstáculos que los rodeaban, obstáculos de los que nos han librado? Con toda la potencia que ellos han colocado en nuestras manos, ¿no sería una cobardía que nos quedáramos en una carretera tan hermosa y que, jóvenes como somos, nos acostáramos cuan largos somos en el suelo, diciendo antes de empezar el trabajo: «No puedo más»?
¿Qué? ¿Nada que hacer al principio de la vida? ¡Hombres! ¡Mujeres! ¿Nada noble, bueno, alegre, rotundo, nada que hacer? «¡Adelante, adelante!», os grita aquél que hacía mover a las naciones y los mundos, y que habla todas las lenguas a través de todos los siglos. «¡Adelante, mi voz no se ha apagado, mi cetro no se ha quebrado y los latidos de mi corazón no se han enfriado! Estoy siempre para vosotros. Soy yo, el obrero eterno, por todas partes estoy yo. Cuando decís NOSOTROS entre vosotros, yo digo YO. Caminad conmigo, pues conmigo nada es imposible.
¡Yo he hecho estallar espectáculos maravillosos!
Yo he quebrado con mi aliento las tempestades que arrasaban el suelo como lunas de desgracias. He apretado las mamas de las montañas y he hecho salir de ellas su leche de fuego.
He sonreído al ver a esos abismos como mandíbulas de serpiente lanzar sus chorros al espacio, y he deslizado sobre esos chorros ciudades armadas con el mismo aplomo que un patinador sobre el hielo.
He sumergido al hombre en las entrañas de la tierra firme, como un buceador, y lo he hecho volar, como un auténtico buitre, por encima de las nubes.
He construido palacios y templos, capitales a millares, puentes más largos que las calzadas y grandes animales de fundición, con los músculos de acero y el alma de vapor, que caminaban solos. He reunido innumerables ejércitos de tribus y de hordas que no se avenían. He colocado la sabiduría del mundo en un sólo hombre y le he dado más vigor a la voz baja de sus apóstoles diseminados que a los retores, a los soldados, a los comerciantes, a esa masa compacta que hablaba tan alto.
¡Valor, niños! ¡Esperanza en mí, que he hecho grandes cosas!
Cuando los salvajes, a los que Atila arengaba como a búfalos, se hincaron en la tierra ante el rostro de un pontífice, aquello fue algo grande.
Cuando Cristóbal, mi capitán marino, bajo un sol de oro, saludó las riberas púrpuras de mi nuevo mundo, aquello fue algo grande.
Cuando Napoleón, a paso de gigante, recorrió Europa con sus cañones, atravesando ríos como arroyos, aquello fue algo grande.
Pero a fe mía que no ha aparecido nada tan grande sobre la tierra como lo que yo quiero mostrar en el día de hoy.
LA CIUDAD NUEVA
El buen Dios ha dicho por boca del hombre que ha enviado:
Estableceré en medio de mi pueblo predilecto una imagen de la nueva creación que quiero extraer del corazón del hombre y de las entrañas del mundo.
Construiré una ciudad que sea un testimonio de mi munificencia. Los extranjeros vendrán desde muy lejos ante el rumor de su aparición. Los habitantes de las ciudades y de las campiñas acudirán en masa y me creerán cuando la hayan visto.
¡París! ¡Ciudad que expulsa tumultuosamente, como una caldera de cenizas; ciudad semejante a tu pueblo; como él, pálida y desfigurada! Yaces a las orillas de tu río, con tus monumentos negros y tus millares de casas grisáceas, como un amasijo de rocas y piedras que el tiempo amontona en el fondo de los valles y de este amasijo sale algo así como el rugido monótono del agua comprimida bajo esas piedras o de un fuego escondido que va a quemarlas.
¡París! ¡París! ¡Sin embargo, sobre las orillas de tu río y en tu recinto yo imprimiré el marchamo de mis renovadas generosidades y aquí sellaré el primer anillo del noviazgo del hombre y el mundo!
Tus reyes y tus pueblos obedecían a mi voluntad eterna, aunque la ignoraran, cuando se encaminaron con sus palacios y sus casas desde el sur hacia el norte, hacia el mar, el mar que te separa del gran bazar del mundo, de la tierra de los ingleses.
Han caminado con la lentitud de los siglos y se han detenido en un lugar magnífico.
Allí reposará la cabeza de mi ciudad de apostolado, de mi ciudad de esperanza y deseo, que yo acostaré como si fuera un hombre en la orilla de tu río.
Los palacios de tus reyes serán su frente y sus parterres en flor su rostro. Conservaré su barba de altos castaños y la reja dorada que lo rodea como un collar. De lo alto de esta cabeza barreré el viejo templo cristiano, gastado y agujereado, y su claustro de casa en andrajos, y sobre ese lugar limpio colocaré una cabellera de árboles, que caerá en mechones de avenidas por las dos caras de largas galerías y recargaré esa cabellera verde con una estola de palacios blancos, lugares de retiro, honor y brillo para los inválidos de los bancos de trabajo y de las obras.
De las terrazas que sobresalen sobre la gran plaza, como los músculos de un cuello vigoroso y de una garganta fuerte, haré salir los cantos y las armonías del coloso. Compañías de músicos y de cantantes harán resonar cada tarde la serenata con una sola voz.
Rellenaré los fosos de esa plaza y con ellos haré un amplio pecho que se expandirá, abombado y descubierto, y que se hinchará de orgullo cuando, en los días de los desfiles pacíficos, sienta brillar sobre su superficie, como joyas de todos los colores, a mujeres más hermosas y más ataviadas que las damas de las cortes de amor y de los torneos, a hombres más brillantes y más fuertes que los caballeros de doradas armaduras, y los viejos granaderos de Napoleón.
Bajo el pecho de mi ciudad, en el hogar simpático donde divergen o convergen todas las pasiones, allí donde vibran los dolores y las alegrías, allí construiré mi templo, hogar de vida, plexo solar del coloso.
Los cerros de Roule y de Chaillot serán sus flancos. Allí colocaré la banca y la universidad, los mercados y las imprentas.
Alrededor del arco de Étoile, desde la llanura de Monceau hasta el parque de la Muette, sembraré en semicírculo edificios consagrados a los placeres de los bailes, los espectáculos y los conciertos: los cafés, los restaurantes con sus laberintos, sus kioscos y sus alfombras de césped, con franjas de flores.
Extenderé el brazo izquierdo del coloso sobre la orilla del Sena y éste se doblará en arco de forma opuesta al codo de Passy. Los cuerpos de ingenieros y los grandes talleres de los descubrimientos compondrán la parte superior que se extenderá hacia Vaugirard y el antebrazo lo formaré con el conjunto de todas las escuelas especiales de ciencias físicas y de la aplicación de las ciencias a los oficios industriales. En el intervalo que abrazaría el Gros Caillou, el Campo de Marte y Grenelle agruparé todos los institutos, que mi ciudad apretará contra su seno izquierdo, donde yace la universidad. Ésta será como un cuévano de flores y de frutos, de formas suaves y colores tiernos; amplios trozos de césped, como si fueran las hojas, las separarán, y los niños hormiguearán allí como enjambres de abejas.
Extenderé el brazo derecho del coloso, como señal de fuerza, hasta la estación de Saint-Ouen y haré de su amplia mano un vasto almacén donde el río depositará el alimento que calmará su sed y hartará su hambre. Rellenaré este brazo con los talleres de la industria menuda, los pasajes, las galerías, los bazares, que perfeccionan y apilan ante los ojos fascinados las maravillas del trabajo humano. Consagraré la Madeleine a la gloria industrial y haré con ella una charretera de honor para el hombro derecho de mi coloso. Formaré el muslo y la pierna derecha con todas las fábricas de la industria gruesa; el pie derecho se posará en Neuilly. El muslo izquierdo ofrecerá a los extranjeros largas hileras de hoteles. La pierna izquierda llevará hasta el Bosque de Boulogne los edificios dedicados a los ancianos y a los enfermos, más frescos y relucientes, con sus parterres y sus arroyos, que los palacios de los señores y los príncipes.
Mi ciudad está en la actitud de un hombre listo para caminar, sus pies son de bronce, se apoyan en un camino doble de piedra y de hierro. Aquí se fabrican y se perfeccionan los vehículos de carga y los aparatos de comunicación: aquí los carros compiten en velocidad. Sobre esas carreteras, el puente de Neuilly prolonga un arco hacia el rostro de mi ciudad y forma así su entrada principal.
Entre las rodillas hay un picadero en elipse; entre las piernas un inmenso hipódromo.
He aquí el coloso cuyo rastro trazará mi dedo sobre el suelo.
Los miembros que lo compondrán, mezclados y divididos son una masa monstruosa, informe, inanimada. Son ahora como eran las carnes, los huesos, los nervios, el cerebro y las entrañas del hombre antes de que yo, con una sacudida de mi voluntad, transformara esa masa inconcebible y aterradora en un ser armonioso y vivo; antes de que los huesos se encajaran los unos en los otros; antes de que los nervios, las venas, las carnes se aplicaran sobre los huesos, antes de que el cerebro depositara su frágil membrana en el cráneo; antes de que la cabeza ocupara su lugar sobre los hombros, el corazón y el hígado entre las costillas, las entrañas en las cavidades de la cadera y antes de que el hombre apareciera soberbio, radiante, ordenado, como un solo edificio.
Del mismo modo yo sacaré de su apestoso caos a los miembros y a los órganos de mi ciudad. Los convocaré mediante gritos de voces humanas e instrumentos de música, y todos, dotados de movimiento, ocuparán su lugar.
Se verá a los manuscritos, los libros, los mapas y los rollos de dibujos e imágenes de la Bibliothèque avanzar como un ejército incontable hacia la galería del Louvre, construida por las manos del último de mis capitanes. Irán sobre las espaldas de los soldados. Regimientos completos se destinarán a esta maniobra; los oficiales los acostarán en orden sobre sus estantes y en sus cajas, y se formará así el cerebro de mi ciudad. Se verá a todos los ilustres ancianos de la ciencia y del arte, cuya vida es aún trabajo, pero un trabajo de observación, de atención y de juicio, entrar en fila al frontal y a las alas del palacio y mi ciudad tendrá así ojos y oídos.
Haré que todos los eruditos desciendan de las alturas de la montaña de St. Geneviève y del Faubourg Saint Germain, llevándose con ellos sus cátedras, sus aulas y sus instrumentos de experimentación, y los animales, las plantas y los árboles del Jardin du Roi y los tesoros de ciencias naturales escondidos en sus gabinetes. Haré que bajen los laboratorios, el Observatorio con sus máquinas y lentes, las escuelas politécnicas, la escuela de Artes y Oficios y todas las facultades. Será una larga procesión. Colocaré en el centro a la universidad entera y a los académicos, precedidos de las negras y grasientas imprentas; a la cabeza irán los ancianos, los enfermos y los tullidos; los inmensos hospitales de la Salpetrière, de Saint-Louis y del Hôtel-Dieu, con sus pabellones y fachadas, y sus incontables camas se alzarán del suelo y caminarán dando ejemplo. Después vendrá el batallón de los posaderos, de los hosteleros y de sus criados, que poseen el espíritu del orden y de la continuidad del servicio personal. Esta caravana será larga y caminará al paso lento de la ciencia, de la paciencia y de la vejez. Se deslizará silenciosamente con sus viviendas y se acostará en las riberas del río, desde el Palais-Bourbon hasta Passy y de Passy a Vaugirard; desde la mitad de los Campos Elíseos, pasando por Chaillot, el Arco de Étoile y la Muette, hasta el medio del bosque y así conformará los huesos, los nervios y las carnes de toda la mitad izquierda del cuerpo de mi coloso.
Al mismo tiempo, todos los almacenes de vinos, de grano, los mercados de abastos, los mercados y los mataderos, las grandes fábricas, las fundiciones, los talleres de construcción mecánica con sus engranajes, sus calderas y sus cilindros de vaciado, sus yunques, sus martillos, sus fuelles y sus laminadores, se alzarán con los carpinteros y los herreros a la cabeza. Y también se alzarán los establecimientos de aquellos oficios que hacen lucir más las manos del hombre que la potencia de las máquinas: los taraceadores, los ebanistas, los modistos, los sombrereros, los joyeros y relojeros, las tiendas y boutiques de los barrios de Saint Denis, Saint Antoine y Saint Martin, el inmenso bazar del Palais Royal y los pasajes, donde se disponen artísticamente en abanico los ricos cincelados de oro y plata, las pedrerías, los cristales y las joyas de esmalte, las plumas y tejidos de la India y de África, las telas adornadas por figuras frescas y brillantes, los muebles de madera tintada y olorosa, las colgaduras, los candelabros con sus globos damasquinados. Este gran ejército industrial, hombres y mujeres, con sus mercancías, sus instrumentos, sus talleres y sus casas, se ordenarán por compañías y encerrarán en su seno a la Banca y a sus administraciones, el Tesoro, el Timbre, la Moneda; todo este ejército activo, ardiente, animado, caminando a paso vivo y azotando el aire con sus gestos y sus gritos de alegría, haciendo revolotear a su alrededor, como una nube de incienso, el polvo del suelo, se pondrá en marcha y rodará por encima de las iglesias, de los muelles y de los barrios retardatarios y llegará desde la Madeleine a la estación de Saint-Ouen, y desde el Elysée-Bourbon, a través de Monceau y los Sablons, hasta Neuilly, para formar los miembros abultados y firmes de la derecha de mi coloso.
Desenraizaré de las orillas del bulevar las óperas y todos los teatros, con su material, sus instrumentos, sus vestidos y decorados, y sus compañías apasionadas; y también los salones de baile y de concierto, y los jardines con frutos de nieve y hielo, de licores brillantes como el metal y todos los edificios consagrados al éxtasis de las mentes y el delirio de los sentidos. Se alzarán cual una compañía de bailarines y bailarinas, cuyos estremecimientos extenderán el placer hasta las extremidades del cuerpo de mi coloso y, enlazados los unos con los otros, girando sobre sí mismos, acudirán a agruparse alrededor de Étoile.
Así, por mi voluntad y por los brazos de mis hijos, se construirá en un sólo edificio mi ciudad viviente. Y para nadie será mi voluntad causa de escándalo o servidumbre; pues ni un cabello de todos estos hombres y mujeres, de estos ancianos y de estos niños, ni un clavo de estos edificios, estas tiendas, estos talleres, se moverá de otra forma que por su propio movimiento y por su libre voluntad. Muchos no experimentarán en esta vida la certeza de su destino. Se quedarán en su caos de pavimentos fangosos y de ruinas temblorosas. La ciudad vieja descansará sobre los hombros de la nueva. Una ligera carga sobre sus anchos hombros; carga sagrada, pues el coloso de esta forma a cargo de su anciano padre, estrechando a su hijo bajo su brazo será, como Eneas, el símbolo de la religión del hombre que sale de la guerra y que apela a la mujer.
¡Apresuraos pues! Apresuraos, gentes del norte y del mediodía, prusianos, ingleses, rusos, sajones.
Vinisteis junto a mi pueblo bienamado para embriagaros con sus viñas y sus mujeres, y nutrir vuestros cabellos con los arbustos de sus jardines, porque este pueblo, en su furor, se había erizado como un puerco espín y corría por vuestras campiñas llevándose con sus puntas los muros de vuestras fortalezas y los barrios de vuestras ciudades y aplastaba vuestras cosechas bajo sus pies. ¡Venid todos! Corred en esta hora. Este pueblo finalmente ha devenido laborioso y magnífico; el primero, en nombre de sus hermanos, en poner las manos sobre mi tesoro. ¡Venid! Aquí la tierra se hincha del deseo de vivir la vida del hombre, aquí la tierra se da al hombre como una mujer a su amante. La ciudad que habita el pueblo está viva, decorada, sonora; piensa, trabaja, ama, ríe, canta.
Y los pueblos se apresurarán y sabrán que llevan en sí mismos las formas y el plano de mi ciudad; la reconocerán; descenderán como en éxtasis ante el rostro y los miembros del gigante.
Mi ciudad es amplia y de alta talla, pero nadie teme allí perderse. Ya venga del Norte o del Mediodía, de los bancos de Alemania o de los talleres de Inglaterra, ya sea la mente o el cuerpo vuestro orgullo, ya sea vuestra vida misterio o movimiento, caminaréis con paso seguro en mi coloso hasta el lugar que vuestro corazón convocará, a través de las plazas resguardadas y de los canales llenos de un agua límpida y de las fuentes borboteantes, rodeadas de edificios cuya forma expresa su nombre, caminaréis.
En los lugares que habitan los hombres de ciencia, de contemplación, de experiencia, aquellos lugares que son el orden y la regla de la ciudad, reinan el silencio y el misterio, los árboles plantados regularmente sobre esos lugares prolongan en pleno día la sombra y el frescor de la noche. Los monumentos se elevan sobre superficies planas, los muros caen derechos, se cortan en escuadra y avanzan en saledizos quebrados; la luz del día rebota sobre esos saledizos y hace que sobre las pilastras sólo reluzcan los ecos de su luz. Hay filas paralelas de altos pórticos con techos planos. Hay plazas angulosas al fondo de las cuales los monumentos parecen descender de una gruta invisible, como los palacios de lágrimas del hueco de las montañas, o subir al cielo en ligeros cristales.
Abundan las torres y los campanarios y las gavillas de caballetes en forma de prisma y los enrejados con finos rombos y las ojivas esbeltas y puntiagudas.
Las maravillas de mi amada tierra se reúnen en el jardín de un palacio que deja ver animales gigantes bajo un portal egipcio cubierto de frescos simbólicos. El químico es allí atraído hacia el suelo por las formas bajas de su laboratorio de pilastras druídicas, de triángulo achatado; y las terrazas festoneadas, enriquecidas con torres y agujas, elevan por encima de las nubes al astrónomo y a su telescopio.
El Sena discurre por allí en silencio y casa el color de sus aguas con el de esos monumentos cargados de incrustaciones, de tonos grises, de pinturas pálidas; y esos colores y todas esas formas se reúnen armoniosamente en la inmensa universidad, cuyas alas, arcenes y fachadas portan el traje violeta del obispo de Cristo, y cuya manzana central se lanza hasta una altura prodigiosa en una masa triangular de campanarios blanqueados y dentados que, cuando el sol del atardecer golpea sus puntas plateadas, parece una pirámide de cirios inflamados.
En los barrios que habitan los hombres de acción y de fuerza, donde están los establecimientos de la gran y pequeña industria, allí donde el cobre y el hierro se fijan y moldean como pasta, donde los troncos de los árboles endurecidos en las aguas tibias de Gambia o del río Amazonas se cortan en rodajas como las carnes de un fruto; y también allí donde los cristales y los metales se tallan en encaje y pedrerías, donde el lino y la seda se tejen más finamente que la tela de un insecto; por toda la derecha de mi coloso, los edificios se elevan en formas redondeadas e imponentes, como los músculos hinchados de un hombre vigoroso.
Las calles son sinuosas como anillos que se entrelazan. Las paredes se apoyan en tierra, firmes e hinchadas como el turbante de un pachá, o se suspenden en el aire, transparentes y ligeras, como trenzas de juncos.
Sobre el suelo se elevan columnatas y bóvedas semejantes a campos de plantas carnosas cuyas largas hojas se unen en arcos enormes, o semejantes a bosques de delgados bambúes en la punta de los cuales descansan las campanas, como las flores sobre sus tallos.
En las plazas circulares se han poblado árboles al tresbolillo, apretados y amontonados regularmente; ramilletes de árboles se alzan aquí y allá como matojos de hierba en el campo, pues aquí la luz y el sonido circulan con velocidad y en su plenitud.
En el medio de estos lugares se ve surgir por el horizonte las curvas parabólicas de las fundiciones y de las forjas, los conos ennegrecidos de los hornos, las chimeneas cilíndricas que abren sus bocas colmadas de llamas, como las serpientes alzadas sobre sus colas, las torres en tubo para la fundición de plomo y los sombreros de mago que cubren las palancas, las grandes calles, las calderas.
Se ven moverse por los aires inmensos motores que marcan el tiempo en el espacio, las chispas brotan y las nubes de vapor suben al cielo, que tiembla bajo los golpes de los martillos y de las hachas, bajo el chirriar de las sierras y de los tornillos, bajo los restallidos de las láminas, bajo los latidos cadenciosos de las bombas hidráulicas y los cantos de los trabajadores.
Los colores radiantes y orgullosos están esparcidos por todas partes, desde el bermellón, símbolo de salud, hasta el amarillo brillante de los rayos del sol, símbolo de riqueza. Millares de candelabros, agrupados en guirnaldas alrededor de los lugares, o sostenidos en el aire sobre trípodes de cariátides, prolongan por toda la longitud de la ciudad, como las lámparas de los teatros, la claridad del día en mitad de la noche.
Sobre el seno derecho de mi coloso se apila la Banca y allí es donde toda la magnificencia de las fuerzas y de la riqueza se halla desplegada en un solo edificio. Es una asamblea de cuerpos del espacio. Es el universo con sus esferas amontonadas, que brillan con el resplandor del fuego del sol, de la plata blanca de la luna, de los colores marrones y verdes de la tierra y de los mares; y, sobre una última fila de globos que destellan con el nacarado de las ostras del Japón, se eleva en una suave pendiente una cúpula de azur tachonada de oro. Matas de columnas de hierbas gigantes, racimos de frutos y flores salpican los intervalos; y estas esferas amontonadas descansan en un amplio recinto brocado, dentado, y que hace relucir el rojo púrpura del ropaje de los Césares.
Y, en el centro de mi ciudad, entre los globos de la Banca apilados en un amplio espacio y los cirios de la Academia erigidos a una inmensa altura, más alto aún que esos cirios, más extenso que esos globos, se encuentra mi templo.
Con todos los nombres que me he otorgado en la superficie de la tierra, he aquí que enraízo en el suelo y despliego en el espacio un templo en el que no puedo grabar mi verdadero nombre.
Mi templo es mi sol de equidad, mi nudo de la alianza entre los hombres, una flor de gracia y pureza, mi sonrisa tierna y fecunda; mi templo es la esperanza del mundo.
Mi templo es mi amor vivo, la alegría de mi corazón, la belleza de mi rostro, mi mano de caricia y caridad.
¡Levantad vuestra frente! ¡Viejo templo de los judíos! ¡Ruinas de Tebas y de Palmira! ¡Partenón! ¡Alhambra! ¡Alzad vuestras frentes enterradas en el polvo! ¡Cúpulas de San Pedro y San Pablo! ¡Campanario del Krem-lin! ¡Mezquitas de los árabes! ¡Pagodas de la India y del Japón! ¡Palacios de mis reyes! ¡Templo de mis cristos! ¡Muertos y vivos! ¡Levantad vuestras frentes y doblad la rodilla!
¡MI TEMPLO ES UNA MUJER!
Alrededor de su vasto cuerpo, hasta su cintura, suben en espiral, a través de los vitrales, galerías que se escalonan como las guirnaldas de un vestido de baile. Desde lo alto de estas galerías se ven, allá abajo, los techados de cristal de las imprentas, allá abajo, los kioscos y las abigarradas tiendas de los mercados, allá abajo, los teatros, los cafés y las salas de concierto, agrupados alrededor de Étoile como joyas de fantasía; se ve el gran circo, que parece una copa con su reborde de pradera y sus cincelados de altas plataneras, y sus establos como dos asas esculpidas en dos extremos. Y los caballos de carreras, cuando su vientre roza la tierra, parecen hormigas que apenas se mueven.
Su vestido desciende por detrás, hasta la gran plaza de los desfiles, y forma, con los pliegues de su cola, un inmenso anfiteatro al que se acude a disfrutar del espectáculo de los pacíficos carruseles y a respirar el fresco bajo los naranjos
El brazo derecho de la amada de mi ciudad se vuelve hacia las cúpulas industriales y su mano descansa sobre una esfera de cúspide de cristal, con la superficie iluminada por el tierno verde de la hierba joven, por el amarillo plateado de los trigos maduros y por todos los vivos matices que los bellos campos exponen bajo los primeros besos de la mañana. Esta esfera forma, junto al templo, el emplazamiento de mi teatro sacro, en el que los decorados son panoramas.
He colocado en la mano izquierda de la esposa de mi coloso un cetro de azur y plata que toca la tierra y se desposa en los aires con las flechas rectas y argentinas de la Academia y con su perímetro de pilastras violetas. Del alargado vértice de este cetro sube, como una pirámide afilada, una llama, un inmenso faro cuya luz estalla a lo lejos y hace visible la sonrisa de su rostro en el seno de la noche.
Las escaleras laterales de los industriales y de los sabios forman los pliegues de su calzado, la larga escalera de los sacerdotes y del pueblo sube a través de los pliegues de su traje entreabierto y abrochado.
Ante el resplandor de los vitrales que serpentean alrededor de su cuerpo y a lo largo de la espiral de las galerías, que brillan en los rosetones de su pecho, se diría que en su traje y en su corpiño están las piedras preciosas de los cinco continentes.
He llenado sus brazos de ricos brazaletes que brotan en terrazas damasquinadas y acanaladas. He tejido su cintura con lamas metálicas, espaciadas y vibrantes. Allí descansa el nuevo órgano con voz de cobre, plata y bronce, cuyas armonías y melodías descenderán como una cascada sobre el tejado de mi templo y brotarán de su boca, de sus orejas, de sus ojos, de los intervalos que separan las perlas de su cuello y los mechones de sus cabellos y de las almenas de su magnífica diadema, semilla de vida que mi amada esparce por la ciudad y por el mundo.
¡He aquí mi templo!
¡Mi templo es mi amor vivo, la alegría de mi corazón, la belleza de mi rostro, mi mano de caricia y caridad!
¡He aquí mi templo!
¡He aquí mi ciudad!
¡Venid, pues, apresuraos, hombres, desde todas las partes de la tierra! La infancia de mi ciudad será un tiempo de inimaginable regocijo. Sobre sus miembros de bronce y de piedra, sobre su rostro de flores, sobre su barba y sus cabellos de bosques tupidos, haré que pase una música atrayente y suave, huracán que barra las montañas, brisa floja que se balancee sobre las aguas azules del mar. Haré que todo su cuerpo se estremezca con una nueva danza; y, cuando llegue la noche, la dormiré vestida con un traje de centelleantes luces.
Y entonces vosotros saldréis en multitud y subiréis a las colinas de Sèvres y de Meudon, al parque de Saint Cloud, al Calvario, a Montmartre, a Ménilmontant, a los cerros de Chaumont; os agruparéis en los bosques de Romainville y de Clamart como en las gradas de un inmenso circo para contemplar la nueva creación en todo su esplendor, para ver dormir al gigante de fuego, acostado en su negro lecho. Habrá globos que os lleven a todos por los aires para que podáis verlo en todas sus dimensiones y en su conjunto.
Su cabello y su barba se iluminarán por un meteoro de pálidos resplandores, que juguetearán en los macizos como el aire y la luz juguetean en los cabellos. Sus ojos son dos soles que giran, fascinantes como sería mi sol si yo conservara en él los rayos que dispersa por el espacio y si lo quisiera mostrar únicamente cuando es de noche. De su boca escapa un ramillete de llamas y chorros de centellas que suben por los aires, como la creación de un mundo de estrellas que mi tierra envía a mi cielo. Su pierna derecha y su brazo derecho, y la parte derecha de su vientre, destellan con un fuego rojo. Es un tejido de punto de púrpura que se pega a la piel y que remarca los salientes de sus músculos. Su hombro izquierdo, y toda la parte izquierda de su cuerpo, están arropados por su abrigo, flamígero de un fuego violeta, como el gran mar de las islas de la India. El templo brilla con la doble blancura de las perlas y de los diamantes. La estola de palacios que rodea su cabellera es una corona de pedrería gigantesca, verde, amarilla, rosada, azulada de azur. Y el coloso, así abrazado por hogueras de todos los colores, ilumina hasta la lejanía los campos y muestra a los hombres un día que no habían visto aún.
¡He aquí, dice el buen Dios que es generoso con los hombres, he aquí la joya que he sacado de los cofres de mi munificencia! He aquí la primera piedra de mi edificio. Quiero renovar la cara y las entrañas de mi tierra. Quiero que los hombres desplacen los mares y que hagan surgir nuevos continentes; quiero que tomen mi tierra en sus manos, que la tallen y la pulan como si fuera un nuevo diamante de mi inconmensurable corona.
¡Tierra! ¡Yo te inundaré con lluvias de luz de mi sol y mi voluntad se paseará a través de las armonías del cielo ante los ojos maravillados de todos los mundos!