El largo fracaso
Fotografía Óscar Muñoz por cortesía de La Fábrica
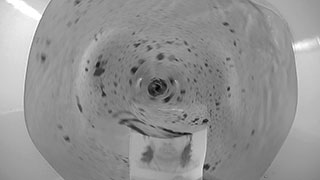
Durante la pasada edición del Festival Eñe 2011, celebrada en el Círculo de Bellas Artes en el mes de noviembre, el novelista colombiano Mario Mendoza desgranó en dos conferencias, que atrajeron a un público cada vez más numeroso y atento, un lúcido y desolador panorama: el de la crisis de la Razón a lo largo de los últimos quinientos años, desde el Renacimiento hasta el momento actual, con hitos tan significativos como las dos guerras mundiales, la aparición de los campos de concentración, el atentado a las Torres Gemelas o el ataque a Wall Street en 2008 y su plasmación en una literatura disidente, que se convierte en testigo de un ser humano sin rumbo, que ha perdido el control sobre las fuerzas que dirimen su destino.




Quisiera mostrar un panorama de la crisis de la Razón, de su fracaso durante los últimos quinientos años, un período durante el cual el arte, la literatura y la filosofía han estado vigilantes, alertando sobre lo que sucedía, pero en vano: el fracaso ha continuado hasta la debacle final que algunos teóricos sitúan en 1945, hito del desastre que ha supuesto la aventura de la Modernidad. Primero rastrearé este fracaso a través de algunos autores y después analizaré lo que ha sucedido de 1945 hasta el desastre actual, en una suerte de cala en lo que se llama «violencia transpolítica». Se han citado tres fechas importantes: la caída del muro de Berlín en 1989; el atentado a las Torres Gemelas en 2001, y quizás la más significativa por su enorme crueldad, el ataque de Wall Street en 2008 y su transformación de las coordenadas del capitalismo moderno.
El proyecto de la Modernidad comienza con el Renacimiento –con Ficino, Petrarca o da Vinci–, cuando se establece una confrontación entre el libro sagrado y el pensamiento científico, de la que sale victoriosa la Ciencia. Pero ese triunfo no acalla el conflicto que sigue existiendo en el interior del proyecto, la sospecha de que hay ahí alguna trampa. El proyecto se desarrolla sin problemas hasta el siglo XVIII: en ese primer período no hay resquebrajamientos, no hay grandes crisis; no en vano el XVIII es el Siglo de las Luces, de la Razón, con pensadores como Montesquieu o Diderot. Pero ¿por qué se llama proyecto? Porque se trata de un programa del que se sabe que no se va a poder cumplir en el presente: será la progresiva investigación de las leyes de la naturaleza la que ofrecerá por fin al hombre la posibilidad de justicia, equidad, solidaridad…
LA PRIMERA FISURA
A finales del siglo XVIII aparece en Alemania el movimiento Sturm und Drang, algo así como «tempestad y empuje», que dará origen al Romanticismo: la primera gran crisis de la modernidad, el primer movimiento contracultural auténtico. El Romanticismo no sólo plantea un signo de interrogación sobre la Modernidad sino que procura minarla, escindirla desde dentro, revisar sus estatutos y mostrar que en el interior de la Razón existen fuerzas ocultas que tienen la potencialidad de generar más adelante un desastre de envergadura, como en efecto ha sucedido. Los románticos sostienen que en el proceso creador existen fuerzas que no son fácilmente clasificables ni controlables racionalmente. Un artista se mueve por impulsos, por sueños, pesadillas, alucinaciones, obsesiones de origen incierto. Habrá que esperar bastantes años para que Freud, que fue un estudioso del Romanticismo, nombre eso como el «inconsciente», un nuevo territorio que va a arruinar por completo aquello en lo que creían Petrarca, Ficino, Leonardo y otros hombres del Renacimiento.
Los románticos pasan del recelo al combate contra esa razón dieciochesca heredera de la renacentista. Y estalla un movimiento que, en literatura, genera narraciones como Wakefield, de Hawthorne, la crónica de un hombre que vive en Londres y desea viajar, vivir aventuras, pero no tiene dinero. Fantasea mientras camina por las calles de Londres hasta que un día, volviendo a casa, se pregunta: «¿Qué pasaría si hoy no vuelvo a mi casa?» Y se ve arrastrado a una dimensión desconocida por una fuerza que no controla y que le hace pasar de largo ante la puerta de su hogar. Se queda agazapado mirando. Su mujer se inquieta; él sigue vigilando. «¿Y si vuelvo más tarde?» Pero pasa el tiempo y no puede volver. Esa fuerza lo empuja hacia la periferia de sí mismo, sacándolo del territorio donde se ha cumplido su rutina, su existencia familiar. Decide regresar al día siguiente y alquila un cuarto en la calle de al lado. Por la mañana vuelve a vigilar. Ve gente que entra y sale, su mujer llora. Y Wakefield decide posponer su vuelta. Tal vez mañana. Pero al día siguiente tampoco vuelve. Pasa una semana y piensa que quizá puede dejarse bigote, cortarse el pelo… A lo mejor podría trabajar en otra cosa. Y Wakefield entra en otra dimensión en la calle de al lado. Veinte años más tarde, convertido en otro, Wakefield pasa frente a la que era su casa y piensa: «Hoy podría llamar a la puerta. ¿Qué pasaría si regreso?» Y le entran ganas de volver. Llama, le abre una mujer encanecida, ya vieja, que le increpa: «¡Nunca mandaste una carta, nunca dijiste nada!» Y Wakefield le dice: «No sé que pasó. He vivido veinte años en la calle de al lado, pero estoy cansado y hoy quiero, por favor, regresar a casa». Sube las escaleras, se quita los zapatos, se acuesta en su cama y se queda dormido.
El Wakefield de Hawthorne inaugura un personaje que ganará protagonismo en los siglos XIX y XX: un personaje que lentamente se va viendo excluido, sintiendo que no encaja, atrapado en un universo paralelo en el que tienen lugar ciertos periplos que le impiden regresar a lo que hasta entonces había sido su vida.
Con los personajes de Poe sucede algo parecido. Poe inaugura un nuevo terror, el terror de la conciencia, un horror metafísico muy distinto del terror de la literatura gótica de finales del XVIII que podrían representar E.T.A. Hoffman o Mary Shelley. Con Poe comienza un terror que reside en la psique de los personajes. En cuentos como «Ligeia» o «Berenice», el protagonista se enfrenta a algo que lo avasalla de mala manera: su propia mente. Aparecen personajes que sienten terror de sí mismos. Ya no se trata de la mano en el cementerio o el monstruo: lo que asusta es lo que está en nuestro cerebro, nuestras tendencias, nuestros gustos, nuestras ideas. Es nuestro pensamiento el que nos conduce a terrenos pantanosos de los que no sabemos salir. Poe y Baudelaire son quizá los primeros «psiconautas», pioneros en realizar una exploración de la conciencia –en parte ayudados por narcóticos y alucinógenos– que, en Baudelaire, dará lugar a un libro prodigioso, Los paraísos artificiales, donde se mezcla el diario del toxicómano moderno con el horror de la psique, con el pánico a esa Razón que venía triunfando desde el Renacimiento.
Pero quien realmente toma la temperatura al siglo XIX es Rimbaud. En sus Cartas del vidente, de 1871, Rimbaud señala que el tema central del debate es ese algo siniestro que esconden los paladines de la Razón. En términos nietzscheanos, Rimbaud revela que detrás de la voluntad de saber hay una voluntad de poder; tras el deseo de saber alienta un deseo de control. Rimbaud lo aullará desde la poesía. Pero quizá lo más significativo es cómo el propio cuerpo de Rimbaud consiste en la exploración de esa «no-razón» o de ese «no-pensamiento» racional: es en el cuerpo de Rimbaud donde se origina una protesta, donde nace el que quizás sea el mayor aullido de la contracultura del siglo XIX, del post-romanticismo.
RENEGAR DE OCCIDENTE
Y esa crisis que manifiestan los protagonistas del Romanticismo, los simbolistas y los post-simbolistas, irá devorando los movimientos culturales del XIX y del XX. La crisis no tiene fin. No es que la modernidad atraviese una crisis transitoria: no, la crisis va en aumento, y a finales del XIX genera el movimiento primitivista. Sus partidarios consideraban que Occidente estaba ya fatigado, que era repetitivo, malsano, dañino, hipócrita y no tenía ya nada que decirles. Desde ese convencimiento parten a buscar culturas anteriores a la Razón. Es el caso de Gauguin, al que no le basta con llegar a Tahití: de ahí sigue hasta llegar a las Islas Marquesas y después a las Islas Salomón, cada vez más lejos de Europa.
También Rimbaud callará para siempre. Deja de escribir y pasa el resto de su vida en el Magreb, cruzando el Sahara, traficando con armas –para las guerrillas de patriotas del norte de África–, con café y otras sustancias. Algunas fotos lo muestran barbado, con un fusil al hombro, renegando de Occidente. El primitivismo que Rimbaud de algún modo encarna continúa con Gauguin y llega hasta Picasso, que siente la llamada de lo africano, lo que cambia la historia de la pintura moderna. También es un primitivista Stevenson, que escribe un libro prodigioso que puede considerarse la base de la contracultura del XIX: Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Mr. Hyde, que se oculta tras la razón científica, funciona como metáfora de toda la Modernidad occidental, de cuanto subyace tras el discurso cientificista y también tras el capitalismo. Un fondo que terminará surgiendo a la vida diurna e imponiendo su lógica. Esta crisis desemboca en lo que aparecerá como el primer signo de desplome, confirmando todo lo que esos escritores, artistas, poetas y filósofos venían anunciando durante todo el siglo XIX: la Primera Guerra Mundial deja perfectamente claro que no vamos a mejor, que tras los valores que encarnaba la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre subyacía una farsa. Las vanguardias de posguerra anuncian otra debacle de mayor envergadura. En ese momento se produce una nueva fractura, se anuncia con claridad inusitada que la Razón no constituye un camino seguro, que el pensamiento racional, la ciencia y ese capitalismo que dice que traerá justicia y bienestar para los trabajadores, ocultan una gran mentira. A pesar de la lucha de Marx por los derechos de esos trabajadores, quien pone el dedo en la llaga es Freud.
EL FINAL DEL PROYECTO
Freud, lector asiduo del movimiento romántico, logra postular ese inconsciente que estaba latente en Poe, en Stevenson, en Rimbaud. Merece la pena ahondar en una conocida expresión de las Cartas del vidente de Rimbaud: «Je est un autre». «Yo es un otro». No es «Je suis un autre», es decir, «Yo soy un otro». No, el verbo está en tercera persona del singular. Hay una distancia entre el pronombre personal y el verbo. Esa distancia significa la otredad. Significa que ya no tengo identidad, que no me considero una entidad sólida, monolítica, que percibo que hay en mí, como poco, un desdoblamiento. Esta frase es fundamental para que Freud llegue a postular el inconsciente. Si yo es otro, ¿quién es ese otro? ¿Quién es ese que está ahí adentro dirigiendo de algún modo mi propia existencia? Esa distancia entre lo que yo quiero ser y lo que puedo ser es el inconsciente. Uno no es dueño de su vida, hay fuerzas que vienen de afuera, del pasado, sobre las que no se tiene control y que marcan de un modo u otro el propio destino. Más allá de mis deliberaciones y decisiones racionales hay algo que termina dirigiendo mi vida desde el sótano de mi psique. La mayoría de las personas no estudia ese sótano, pero quien no conoce sus cloacas termina ahogándose en ellas.
Esto no sucede sólo en el plano individual. Freud anuncia a la cultura occidental que detrás de su aparente prepotencia y su discurso racional se oculta algo muy siniestro a lo que es preciso atender. Por supuesto, siempre es difícil verse contra las cuerdas, obligado a hacer examen de conciencia. Lo normal es tratar de escabullirse y eso hace Occidente, pero el precio que paga es muy alto. Freud intenta arrinconar a la cultura de su época, en el período de entreguerras, y hacerle ver que tras su modernidad racional hay algo muy feo trabajando en la sombra. Occidente reacciona con virulencia y lo ataca y ridiculiza. Pero, finalmente, Freud tenía razón.
Primero tiene lugar la Guerra Civil española, y luego la Segunda Guerra Mundial, que termina con un episodio verdaderamente aterrador. En 1945 Japón, que se sabe derrotado, manda dos comunicados a la Casa Blanca de rendición «no incondicional», en los que la única condición es que se respete al emperador. La Casa Blanca hace caso omiso a los comunicados porque ya tienen muy avanzado el desarrollo de la bomba atómica. En esos momentos, cuando el ejército soviético ya ha entrado en Berlín, toca repartir el pastel con los rusos, y las perspectivas no son halagüeñas para Estados Unidos. Al fin y al cabo, han sido los rusos los que han derrotado a Hitler, el principal enemigo. Y Estados Unidos decide lanzar la bomba. En principio debía lanzarse en Kokura, una guarnición militar. Las dos bombas atómicas que salen de EE UU se llaman Fat Man y Little Boy –«Gordinflón» y «Pequeñuelo»–. No pueden salir activadas desde EE UU para evitar que, en caso de accidente, puedan estallar sobre suelo americano. Las bombas se activan durante el vuelo. Pero eso significa que, una vez activadas, los aviones no pueden regresar con la bomba para evitar posibles accidentes: hay que lanzarlas en alguna parte. Las condiciones climáticas no son las mejores y terminan lanzando la bomba donde se puede, que resulta ser Hiroshima. Hiroshima es una población civil: la gente va en bicicleta al trabajo, a la escuela; los niños están en los parques; no tienen bases antiaéreas ni cañones; no hay refugios antiaéreos. Y ahí cae. La bomba atómica alcanza 1.000 grados centígrados a un centímetro del piso. Es una bomba que quema, que calcina todo lo que tenía vida a su alrededor. En Diario de Hiroshima, su autor, uno de los supervivientes, cuenta que, tras el estallido, «algo me dijo que tenía que echar un vistazo […] De repente vi dos lagartijas gigantescas, dos lagartos enormes que se acercaban con los ojos licuefactos, escurriéndoseles por las cuencas. Se acercaban como arrastrándose hacia el refugio. Y reconocí la tela, los pedacitos de vestido que tenían esas dos lagartijas enormes. Eran mis dos niñas, que acababan de salir para la escuela».
¿Cómo creer en el proyecto del humanismo renacentista después de esto? ¿Cómo sostener que se trata de una crisis pasajera y que finalmente vamos a poder construir un mundo mejor? ¿Cómo confiar en que tras Hiroshima y Nagasaki es posible restaurar el proyecto de la razón?
Albert Einstein escucha por radio el bombardeo. Evidentemente, sabe que tiene que ver con sus investigaciones. En una carta a Niels Bohr, físico danés que trabajaba en el Proyecto Manhattan, escribe: «Si Leonardo supiera lo que hemos hecho con la investigación de las leyes de la naturaleza se avergonzaría, como me sucede a mí ahora, de llamarse científico. En verdad me siento como el último eslabón de una larga cadena». Einstein se entera del bombardeo, llora y ¿en quién piensa? ¡En Da Vinci! Con gran lucidez regresa al origen del proyecto moderno. Percibe una continuidad de Leonardo Da Vinci a Hiroshima y Nagasaki, y concibe los sucesos de agosto de 1945 como el fin de algo.
Esa sensación se intensifica cuando descubrimos lo que sucedió en Auschwitz, cuando, durante los juicios de Nuremberg, se descubre lo que fueron Treblinka, Baden-Baden, Dachau, Auschwitz… El pueblo más ilustrado del momento, con la mejor universidad, había creado esas industrias para la muerte.
Los campos de concentración y el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki marcan el final de una época. Desde entonces ya no hay proyecto capaz de proporcionar a Occidente un sentido. Desde entonces estamos dando palos de ciego en la oscuridad, viviendo bajo el mandato de Mr. Hyde. Vivimos extrapolados, extraviados como Bartleby, como Wakefield o como los protagonistas de los cuentos de Poe. La literatura lo muestra. Ya no es solamente un extravío psíquico, sino que empiezan a surgir personajes amnésicos, catatónicos, sin proyecto de vida, sin objetivo alguno, suicidas, personajes que terminan suspendidos en la nada, como Meursault, el protagonista de El extranjero, de Camus, que no es extranjero de las naciones sino de sí mismo. Un hombre que no puede llegar a sí, que no encuentra asidero en su propia psique que le permita decir: estoy en mí, sé quien soy, sé lo que debo hacer y qué debo ser. ¿Recuerdan a Antoine Roquentin, el personaje de Sartre, que entra en los cafés y siente ganas de vomitar? No es la comida ni la bebida, todo está perfecto. Son los demás los que le dan ganas de vomitar. De ahí la famosa frase que acuña Sartre más tarde: «El infierno son los otros». Lo que flota detrás de La náusea es el fin de la modernidad. Como también alienta tras un personaje como Harry Heller, el lobo estepario de Hesse.
EL MISMO FRACASO, OTRAS MANIFESTACIONES
¿Cómo contrarrestar con estos mimbres ese discurso, tan en boga hoy, sobre la crisis? Nos dicen que esto es una crisis, una coyuntura que se puede superar, que vamos a ser capaces de llegar al otro lado indemnes. Pero no es cierto. Esto no es una crisis. Lo que estamos viviendo es un episodio más de la ruina de un proyecto que lleva renqueando quinientos años. El Romanticismo es clave para comprender toda la contracultura posterior, desde las vanguardias y el surrealismo hasta el movimiento hippie o los beatniks. Lo que estas corrientes expresan es un aullido que viene durando doscientos años, un grito que Occidente se ha negado a escuchar. Por eso estamos hoy donde estamos. A través de personajes posteriores a la Segunda Guerra Mundial me gustaría explorar el tema de la crueldad, de la banalidad del mal, que nos permitirá acercarnos a eso que he llamado «violencia transpolítica» y que define el mundo en el que hoy habitamos.
Antes decía que a esa distancia que hay entre lo que deseo para mi vida y lo que puedo hacer con ella se la llama inconsciente. Y a nivel macro, en el ámbito de la cultura, sucede lo mismo. Es el caso del proyecto de la Modernidad: una cosa es lo que los hombres del Renacimiento propusieron y otra muy distinta lo que se fue armando realmente. El discurso racional no garantiza equidad, justicia, solidaridad. Los valores de la Revolución Francesa no se cumplen. Lo que se va cumpliendo en secreto es una agenda macabra, la agenda del primer capitalismo, del segundo capitalismo y, ya en el siglo XX, del tercer capitalismo. Decía también que el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki y los campos de concentración en Alemania dejan bastante claro que ya no estamos ante una crisis. Con la Segunda Guerra Mundial y sus cincuenta y dos millones de muertos se termina el proyecto. Lo que viene después es un extravío total. Cuando se habla de proyecto es porque las generaciones actuales y las venideras van todas empujando en una misma línea. Entonces la vida tiene un sentido. Pero nosotros no tenemos ya un proyecto. La vida no tiene sentido ni para nosotros ni para nadie. Todos estamos perdidos, extraviados, porque no hay proyecto colectivo que nos guíe, no hay un objetivo al que nos estemos dirigiendo. De algún modo, todos somos outsiders, marginales, periféricos. Todos tenemos la sensación de inutilidad, de falta de sentido.
Pero volvamos sobre la crueldad. Después de los Juicios de Nuremberg aparecen dos sujetos muy macabros que vienen de los campos de exterminio y logran fugarse, en primer lugar a través de Italia (es el Vaticano el que les proporciona los pasaportes para la fuga): Joseph Mengele y Adolf Eichmann. Los dos van a parar a Buenos Aires, aunque Mengele después sigue camino hacia Paraguay y de ahí hacia Brasil.
Uno cree que lo peor que le podría suceder a un judío en 1942 o 1943 es que lo metan en un tren y lo manden a Auschwitz, a Treblinka, a Monowitz… No cabe nada peor que ir en un tren con una muchedumbre que aprieta los pulmones y no deja respirar, con destino a un campo de exterminio donde lo van a gasear o lo van a cremar con su mujer y sus hijos. Pero hay un escalón aún más bajo del infierno. Podría ser que al bajar del tren en Auschwitz, el doctor Josef Mengele lo escogiera a uno para sus experimentos. Terminar convertido en un animal de laboratorio para Mengele, que tenía carta blanca para hacer con los cuerpos lo que quisiera, sí era lo peor.
Mengele logra atravesar Italia y llegar a la Argentina de Perón, donde se camufla y se cambia de nombre. Finge ser un tipo que sabe mucho de motores. Pero no puede evitar su verdadero ser, y se acerca a Perón y a algunos de los grandes ganaderos argentinos, y les dice que él puede hacer que sus vacas lleguen a parir gemelos de modo que en lugar de tener un solo ternero, la vaca tendría dos y se reproduciría el ganado de una manera vertiginosa proporcionando sustanciosas ganancias a los ganaderos. Mengele comienza a inseminar vacas en Argentina, que comienzan a parir gemelos y a medida que se reproduce el ganado argentino él empieza a amasar una pequeña fortuna. Pero el Mossad, los servicios secretos israelíes, y Simon Wiesenthal están sobre su pista y Mengele huye a Paraguay, donde se protege unos años, para pasar después a Brasil. Allí tiene lugar un episodio extraño. Mengele se establece en un pueblo llamado Cândido Godói, donde comienza de nuevo a investigar con humanos, ofreciendo su ayuda a mujeres que no pueden tener hijos. A día de hoy este pueblo perdido de Brasil tiene la tasa de gemelos más elevada del mundo entero. No se sabe exactamente qué hizo Mengele en Cândido Godói, pero sus experimentos dieron frutos y parece que los gemelos a su vez engendraron gemelos, que se encuentran en el pueblo cada dos años. Las imágenes que pueden verse hoy en Internet de estos encuentros permiten imaginar la atmósfera macabra de lo que podría haber sido un Cuarto Reich, el sueño nazi para Sudamérica.
LA BANALIDAD DEL MAL
Mi otro ejemplo es el jefe de Auschwitz, Adolf Eichmann. En Buenos Aires Eichmann trabaja para la Mercedes Benz, bien camuflado, sin llamar la atención, hasta que Wiesenthal y el Mossad dan con él. Para evitar otra fuga, como la de Klaus Barbie o la de Mengele, el Mossad secuestra a Eichmann en las afueras de Buenos Aires, lo duerme, lo mete en un avión y lo traslada a Tel Aviv, y de Tel Aviv a Jerusalén. Eichmann despierta en Jerusalén y empieza el juicio. Las imágenes del juicio resultan aterradoras justamente por eso que Hannah Arendt supo identificar tan bien en su libro sobre Eichmann, La banalidad del mal. En su ensayo Arendt señala que la captura y el juicio de Eichmann aparecieron como una oportunidad única para tener un cara a cara con uno de los grandes monstruos de la humanidad, el director de uno de los peores campos de exterminio de Alemania. Arendt, junto con un equipo de médicos, psiquiatras y otros profesionales, comienza a entrevistar al monstruo, el tipo que había levantado la industria de la muerte más aterradora de la historia de la humanidad. Porque matar a tres mil personas al día es una labor ingente, complejísima. No se las puede fusilar porque los proyectiles son demasiado valiosos: hay una guerra en marcha y las municiones son para el frente. Pero ¿se las puede pasar a cuchillo? Ya Napoleón descubrió la dificultad de esta empresa. Tras veinte o treinta degollamientos el brazo del verdugo ya no puede más. Hay que cambiar de matarife. Y luego están el espectáculo y la carnicería, que son grotescos, por no hablar del problema de los cadáveres. Entonces es cuando Eichmann decide poner en marcha una industria y gasear a sus víctimas, cremarlas, y con la grasa humana que rezuma y se va acumulando en la parte inferior de las cámaras hace jabones y detergentes.
A un tipo así se enfrentan Arendt y el equipo de psiquiatras y sociólogos. Y la sorpresa es mayúscula porque descubren que no hay monstruo. Eichmann es un buen tipo, simpático, buen padre de familia, buen esposo y un gran compañero de trabajo en la Mercedes Benz, siempre dispuesto a echar una mano a quien se encuentre en algún apuro. Esto es lo que aterroriza a Arendt. Eichmann no es mala persona. Es un empleado, un tipo que quiere hacer las cosas bien. Una persona que quiere que le den unas palmadas en la espalda y le feliciten por el trabajo bien hecho. Es además un hombre obediente que cumple las órdenes que le dan sus jefes, un tipo pulcro, meticuloso, disciplinado.
A partir de esta experiencia aparece en la psicología y en la psiquiatría modernas una pregunta fundamental: ¿cómo es posible que en Alemania gran cantidad de gente buena, gente que no eran asesinos ni criminales, formara parte del proyecto nazi? ¿Cómo sucede algo así?
Hay un experimento célebre en el campo de la psicología, el experimento Milgram, que aborda precisamente la cuestión de cómo, a través de la obediencia, la gente puede terminar haciendo cosas terribles. Es un experimento de la Universidad de Yale, que comenzó en 1961 y fue ampliándose durante los años sesenta y setenta. Stanley Milgram, a través de un anuncio en un periódico, reunió a una serie de voluntarios que, a cambio de una remuneración, debían participar en un supuesto estudio sobre memoria y aprendizaje. Eran personas de entre 20 y 50 años de edad, de distinta clase social, procedencia nacional, niveles de estudios… Los voluntarios debían hacer de «maestros» y administrar, siguiendo las órdenes del investigador, descargas eléctricas crecientes a un «alumno» si este se equivocaba. El alumno era en realidad otro investigador, que simulaba recibir las descargas con dolor. Antes de realizar el experimento se realizó una encuesta entre psicólogos, que auguraron que los participantes en el experimento no mostrarían una conducta cruel, salvo por un mínimo porcentaje de sádicos.
El resultado del experimentó fue que un 65% de los participantes terminó aplicando descargas de más de 300 voltios, después de que el supuesto alumno hubiera ya dejado de proferir lamentos y dar señales de vida.
El experimento se repitió en otros ámbitos, buscando contextos no tan prestigiosos como la universidad de Yale, con resultados similares. La teoría subyacente es lo que se llama «psicología situacional»: su premisa es que no hay tanto buenas y malas personas cuanto circunstancias y situaciones que impulsan a la gente a actuar de un modo o de otro.
CONFORMIDAD Y AISLAMIENTO
A partir del experimento Milgram se va formulando en los años sesenta y setenta una hipótesis: la de que desde el fin del proyecto moderno lo que impera es una conformidad brutal por la cual las personas vamos aceptando gradualmente unas reglas crueles que rigen el sistema, amoldándonos a ellas. Parece que es necesario dejar a una cantidad de gente viviendo en la calle: de acuerdo, lo acepto. Hay gran cantidad de trabajadores que viven sin un peso y a quienes les toca irse a vivir a villas-miseria: de acuerdo, lo acepto también. No firmé nada, pero el solo hecho de pertenecer al sistema significa que yo estoy aceptando esas condiciones. A eso se llama conformidad brutal.
En el juicio de Nuremberg se interrogó a personas que habían participado del horror de los campos –la encargada de llevar el agua o de lavar la ropa…–, inquiriendo cómo era posible que hubieran estado allí y no hubieran dicho ni hecho nada. Y la gente no sabía qué contestar. De la misma manera nos podrían citar a nosotros en un juicio y preguntarnos cómo es que hemos visto gente pasando hambre en la calle, niños en situaciones miserables, y no hemos hecho nada. ¿Por qué permitimos eso, por qué no protestamos? La respuesta es la conformidad brutal. Una especie de pacto tácito por el que todos tomamos parte de un programa perverso, el de la «violencia transpolítica».
La violencia transpolítica es la violencia del sistema al que pertenecemos. La violencia política, en cambio, es la que viene de fuera del establishment, es esa violencia con la que hoy nos amenazan: los terroristas y demás. Esa violencia existe, cómo negarla, y causa mucho dolor. Pero lo que nunca se nos dice es que la peor violencia de todas, la que nos está machacando y no nos permite levantarnos, la que hunde a buena parte de la población arrojando un panorama psiquiátrico desolador, es la otra, la transpolítica.
Dentro de esta violencia del sistema está la violencia familiar, una constante a lo largo de la historia, hasta el punto de que un amigo mío, psiquiatra, dice que «familia disfuncional» es una redundancia. El maltrato, la burla, el menosprecio se aprende, en primer lugar, en familia, en casa. También está la violencia de género, que según las estadísticas amenaza a un 60 o 65% de las mujeres de todo el mundo. Así como la violencia infantil, la violencia laboral y también la violencia contra la tercera edad.
En Francia, hace años, se advirtió que los electrodomésticos de ciertos abuelos fallaban demasiado a menudo. Nadie alcanzaba a averiguar qué pasaba, porque no se trataba de electrodomésticos viejos y mal mantenidos. Hasta que un sociólogo dio con la clave. Resulta que llegaba el invierno y aquellos ancianos se sentían solos en casa, pero hacía mucho frío para pasear. Y entonces cogían un destornillador y dañaban el microondas o el lavaplatos adrede. Luego llamaban al técnico y, cuando llegaba a reparar el lavaplatos, entablaban conversación con él, le ofrecían galletas y un vaso de leche y pasaban la tarde sintiéndose acompañados. El misterio de los electrodomésticos resultó ser, sencillamente, un problema de angustia, de silencio y soledad. A eso se le llama violencia transpolítica. ¿Qué es peor? ¿Morirse en un atentado de la guerrilla o morir de depresión en un apartamento sin tener con quien hablar, con toda la familia lejos?
Violencia transpolítica es también la de los hikikomori, esos muchachos japoneses que se retiran de la vida social, que se recluyen durante años en su habitación y sólo mantienen contacto con el mundo a través de Internet y de los videojuegos. Los hikikomori duermen por el día y por la noche chatean, viven en Internet. Sólo tienen una sexualidad virtual: no les excita otro cuerpo ni otra persona. Son muy cuidadosos con su dentadura, pues temen que un dolor de muelas les pueda obligar a salir de su habitación. Por supuesto, son parásitos que han de vivir en el apartamento de alguien que trabaja y les mantiene: una tía, un abuelo, una madre que se siente culpable por algo y termina aceptando ese chantaje.
Internet se nos vendió como una nueva posibilidad de comunicarnos. Pero no es así. El sistema está saturado, y eso desemboca en una reversibilidad del sistema comunicativo: cuanto mayores son las autopistas de comunicación, menos nos comunicamos y más solos estamos. Nunca hemos estado tan solos. En esta situación es fácil que la pulsión se vuelva repulsión, y uno ya no desee nada. Vivimos en una época en la que se ha perdido la mecánica del deseo. Ha habido un desplome definitivo de todas las conductas que llegaron a estar bien valoradas durante el proyecto moderno.
Cuando en 1989, con la caída del Muro, comienza el sueño de Europa, parece que la sociedad de bienestar ha logrado pararles los pies a los primeros atacantes, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Pero después llegó el año 2001, con lo que Naomi Klein ha llamado «la doctrina del shock». La estrategia consiste en crear miedo en una sociedad, apuntar a un enemigo terrorífico para, a continuación, poner en vigor determinadas leyes con las que se restringen las libertades civiles y se aplican las medidas económicas que convengan. El proceso es sencillo: durante el shock lo que suele suceder es una regresión infantil. Y, en efecto, después del ataque de las Torres Gemelas la mayoría de las personas se comportaron como niños que tenían miedo. Entonces llega «papá Estado» y les dice que no se preocupen, que los protegerá.
Ese asalto que empieza en 2001 se perpetúa de algún modo en 2008 con el ataque de Wall Street, cuando los grandes y poderosos van a por todo, a por el erario público. Así es como hay dinero para los banqueros y para las grandes compañías, pero no hay dinero para la universidad pública, ni para las familias, ni para los inmigrantes, ni para generar empleo… Esto es la violencia transpolítica llevada a su máxima expresión, es la conformidad brutal con la que nos tienen contra las cuerdas. Sustituyen a gobernantes electos por banqueros y funcionarios del FMI. Y nosotros seguimos convencidos de que estamos en una crisis cuando lo cierto es que no, que ya todo se desmoronó hace tiempo.
Ahora Wakefield somos nosotros. Estamos extraviados, perdidos, desterritorializados… Y por eso creo que debemos construir una resistencia civil a través del pensamiento. La literatura, la filosofía, la sociología deben abogar por una democracia auténtica, porque el estado democrático no existe desde al menos 1945; lo que existen son los intereses de las grandes compañías. Y frente a esto, al menos un poco de lucidez, de capacidad de contra-argumentación, se hace más necesaria que nunca.
© Mario Mendoza, 2012. Texto publicado bajo una licencia Creative Commons. Reconocimiento – No comercial – Sin obra derivada 2.5. Se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente por cualquier medio, siempre que sea de forma literal, citando autoría y fuente y sin fines comerciales.



