Clandestinos, artivistas y demás animales fantásticos

¿Qué papel puede desempeñar la clandestinidad en un presente marcado por la hipervisibilidad y el big data? ¿Cómo funciona la esfera pública en tiempos de hiperconexión, pantallas y vigilancia a cielo abierto? ¿Qué puede significar rebelarse –en la política, en el arte– en un contexto semejante? Estos y otros muchos interrogantes estructuran la conferencia que impartió Paz Olivares, crítica y periodista cultural, en la Escuela de las Artes 2018, y que aquí reproducimos.
Parece reaccionario recordar aquí los trucos a los que tenían que recurrir las escritoras del XIX para poder participar de las tertulias literarias. Acordarnos, por ejemplo, de los seudónimos masculinos como Fernán Caballero y de otras imposturas de las que echaban mano las mujeres para poder escribir. El nombre de un hombre transformaba a una insensata en una autoridad respetable. Ya se sabe lo que dijo Rosalía de Castro: que los señores miraban a las literatas peor que si hubieran mirado al mismo diablo.
Tampoco parece que la orientación sexual sea hoy un motivo para tener que esconderse y sobre el cual reflexionar más de lo que ya se ha hecho antes. Ya no hay locales ilegales que atenten contra la decencia, esos en los que los violetas, como llamaban los grises a los homosexuales durante la dictadura franquista, representen espectáculos contrarios a la moral cristiana. Por aquel entonces el que no se escondía podía acabar como Lorca, ejecutado por «rojo y maricón». Y aun muerto, los Sonetos del amor oscuro permanecieron ocultos y en poder de la familia hasta 1983. Estamos hablando de los años de la Movida madrileña, cuando Almodóvar y compañía llevaban tiempo emplumando los garitos de Malasaña. La legislación represora de posguerra había provocado que las expresiones culturales y de ocio de temática gay se manifestaran en la clandestinidad de clubes privados y casas particulares. Pero ya desde principios de siglo, y debido a la legislación que regulaba el escándalo público, se restringía este tipo de actividades a ciertos locales de dudosa reputación. Era el tiempo de los cabarés y las revistas, de los señoritos herederos del marquesado de Bradomín valleinclanesco que se dejaban caer por el Café de Levante o del Vapor en Madrid y deambulaban, indolentes, por el Barrio Chino de Barcelona. El acto de lucir palmito sin llevar sombrero se confundía con falta de virilidad en los hombres o virtud en las mujeres, lo que podía suponer el escarnio del insulto en el mejor de los casos o la paliza en plena calle en el peor. Era el tiempo de las coplas de Rafael de León, el poeta homosexual amigo de Lorca que escribió Ojos verdes para un marinero que le encandiló y que luego hizo célebre la Piquer. El que compuso aquello de «no debía de quererte y sin embargo te quiero» y que desde entonces han llorado con devoción los transformistas sobre todos los escenarios prohibidos.

Tampoco parece que en España la etnia o el origen racial sea motivo para esconderse como ocurrió con muchas de las expresiones artísticas que, por su contenido político o social, debían realizarse en privado. Pienso en el flamenco. Los gitanos entonaban fandangos subversivos en casa mientras se veían obligados a representar españoladas fuera. Fue sonado el caso de Enrique Morente, que sufrió la censura del tardofranquismo por su disco homenaje a Miguel Hernández. Se le prohibió incluir «Andaluces de Jaén». Y es que en ese poema se estaba ofreciendo, además de orgullo racial, orgullo de clase, y ya se sabe que si algo está abocado a la clandestinidad es la manifestación de la ideología contraria al poder represor.
La persecución que sufrieron los artistas e intelectuales, que les obligaba a actuar entre las sombras ambiguas de los márgenes legales, nos suena a historia antigua, pero nos dice de dónde venimos. Nos lleva a las ferias, las atracciones y los circos ambulantes de los años cincuenta y sesenta, esos espacios alternativos que tendían puertas entre el antes y el después, el arriba y el abajo, lo nacional y lo extranjero; nos traslada a esa maravilla de lo prosaico y lo humilde sobre la que tan bien habló Juan Eduardo Cirlot (Ferias y atracciones, 1950) en su célebre estudio. La misma maravilla que embrujó a Fellini en La Strada; la magia de lo insignificante, de aquello en lo que apenas se repara, de una piedra en un camino, de un destello púrpura en el crepúsculo, del paso ciego del funambulista, de la melodía de Nino Rota que entonaba Gelsomina, que te asalta un día, como a Zampanó, y te recuerda quién eres y te arranca el llanto y la vergüenza y el ridículo y el alivio de saber lo mucho que al final nos parecemos todos. Espacios productores de denuncia y conocimiento desde las emociones sencillas, comunes también en el cine de Berlanga. Es significativo que el cortometraje que rodó el director en 1950 un como práctica de tercer curso en la Escuela de Cine tratara sobre el circo. Su duración es de apenas 19 minutos. Documenta la llegada del Circo Americano a Madrid (y es germen más que probable del posterior Bienvenido Mr. Marshall, sí). Lo que conmueve de esos fotogramas de archivo es descubrir en las mujeres que se asoman a mirar cómo los operarios levantan la carpa algo que parece curiosidad, pero que tiene mucho de esperanza. Los circos, las ferias y las atracciones, como las tertulias en los cafés, surgían bajo la mirada oficial del Régimen; eran visibles y accesibles para el pueblo y generaban escenarios en los que primaba la intimidad, la comunicación y el encuentro. En los teatros ambulantes se colaba el surrealismo como en las gargantas de las mujeres cuando cantaban la «Zarzamora» mientras pelaban cebollas. Manuel Vázquez Montalbán decía que «en la copla se podía cantar a voz en grito las penas que se ocultaban en la vida real». En las verbenas que pintaba Maruja Mallo se disfrutaba del espíritu transgresor del barrio. El título de una de sus obras lo dice todo: «Desde abajo». Eran espacios alejados temporalmente de la atención y vigilancia. Respiros, recreos, descansos. Maruja Mallo, dos años antes de la Guerra Civil, en una conferencia impartida en Buenos Aires diría: «Las fiestas populares en España son manifestaciones que giran con el año. Son una revelación pagana y expresan discordias con el orden existente». Por mucha dictadura que hubiera después, había cosas que era imposible arrancar, enterrar o enmudecer. El placer y la diversión eran actividades subversivas. Los artistas e intelectuales necesitaban producir y reflexionar sobre ellas. Buscaron fórmulas, tácticas y estrategias para burlar la censura. Los españoles se veían obligados a «representar su papel de comparsas, sumisos y entusiastas». Como nos recuerda Patricia Molins, «debían ocultar lo que eran (republicanos, divorciados, prostitutas, homosexuales, masones o judíos) y emular a los Reyes Católicos»,

Y, sin embargo, tras el telón, entre bambalinas, España no paraba de reírse, aunque fuera de su propia sombra. Las revistas satíricas son prueba de ello. José Luis Fernández del Amo, el arquitecto impulsor de la creación del Museo Español de Arte Contemporáneo, hoy el Reina Sofía, escribió en plena dictadura sobre La codorniz: «Es extraordinariamente popular y es importantísima esta enérgica cura. Una fuerte purga para la indigestión de atavismos que padece la cultura española. Es la gracia y la espuma blanca de una gigante tempestad en mar de fondo». Esa marea es la que se agitaba indómita en la profundidad de lo clandestino. Y sus efectos sobre la superficie eran imparables. Las revistas artísticas nacían y morían con rapidez. Su vida era fugaz: debido a la censura, no solían llegar al tercer número, pero su luz brillaba con la fuerza suficiente como para que hoy, todavía, vislumbremos el fulgor. En el primer y único número de La cerbatana, que se anunciaba en 1945 como la revista ilustrada de la nueva estética, esto es, el postismo, se lee: «Y así pasan las noches, y los años, y los minutos; las páginas se suman a las páginas, y nosotros no. Porque nosotros tenemos un pozo sin agua donde guardar nuestras vidas y nuestros cantos, donde esconder nuestro presente y nuestra edad para que por encima puedan pasar sin tocarnos las noches, y los años, y los minutos».
El Estado pretendía controlar lo incontrolable. Se empeñaba en dirigir y educar el sentido estético de la gente para adecuarlo al espíritu nacional de la nueva patria de pandereta. Reivindicaba figuras como el toro, el sombrero cordobés o la castañuela como santo y seña de lo ibérico, pero entonces aparecía un tal Manolo Prieto, comunista clandestino, y con las líneas depuradas de su Toro de Osborne explicaba la historia de un pueblo que nada tenía que ver con la españolada oficial; o un Luis Pérez Solero que con la tipografía helvética de Tío Pepe defendía la modernidad desde el kilómetro cero del territorio español sin que nadie se atreviera a toserle. Y ahí siguen las letras del jerez, en plena Puerta del Sol desde 1935.
La vigilancia fue férrea durante los cuarenta años en que se ejerció, pero la actividad cultural se mantuvo desde lo marginal. De puertas para fuera todos los españolitos fingían ser como debían ser, de puertas para adentro, a resguardo de la mirada del panóptico, la identidad resistió. En la década de los setenta, ya fuera por los efectos del mayo del 68 francés, por la crisis del petróleo, la guerra de Vietnam o, sencillamente, porque Franco se hacía viejo, los artistas decidieron abrir las puertas y desafiar cara a cara al guardián. Lo que conocemos como Los encuentros de Pamplona, el festival de arte experimental celebrado en el verano de 1972, prueba el compromiso de los artistas con la necesidad de apertura internacional de la sociedad española. Lo marginal se transformó durante esos ocho días en un evento público que ocupó literalmente la ciudad. Lo que había estado oculto salía a la luz y recuperaba el espacio prohibido. Las obras, performances e instalaciones se exponían en plena calle invitando a la interacción del público, casi exigiendo su participación. Se unía la vanguardia con lo popular, el arte programático con la fiesta. Política y poética se daban la mano. La capital de Navarra se convirtió de pronto en el centro europeo del arte contemporáneo. España salía del páramo. No puedo imaginarme el entusiasmo que debieron compartir los ciudadanos con aquellos locos del arte sonoro y de vanguardia que cerraban calles al tráfico, desviaban el paso de los viandantes, o se hacían dueños de las cabinas telefónicas con la única intención de establecer una red de comunicación, de intercambio con los paseantes. Los encuentros de Pamplona serían el origen de toda la contracultura de los años ochenta y noventa de la que, por cierto, da buena cuenta el último libro de Jordi Costa, Cómo acabar con la contracultura, que aprovecho para recomendar. Lo marginal no murió con Franco. Todo lo contrario. Surgieron entonces las emisoras de radio libres que se negaban a someterse al marco institucional de control; o los procesos de autoedición, distribución e intercambio de discos, casetes y fanzines. Estos últimos utilizaban medios de producción tan rudimentarios como la fotocopia. Fanzines como Necronomicón eran herederos de los boletines y las publicaciones de activismo político realizados con multicopista durante el tardofranquismo. A pesar de las carencias, el resultado es, en muchos casos, asombroso. El aluvión de fanzines y casetes que circuló a partir de entonces es casi imposible de registrar.
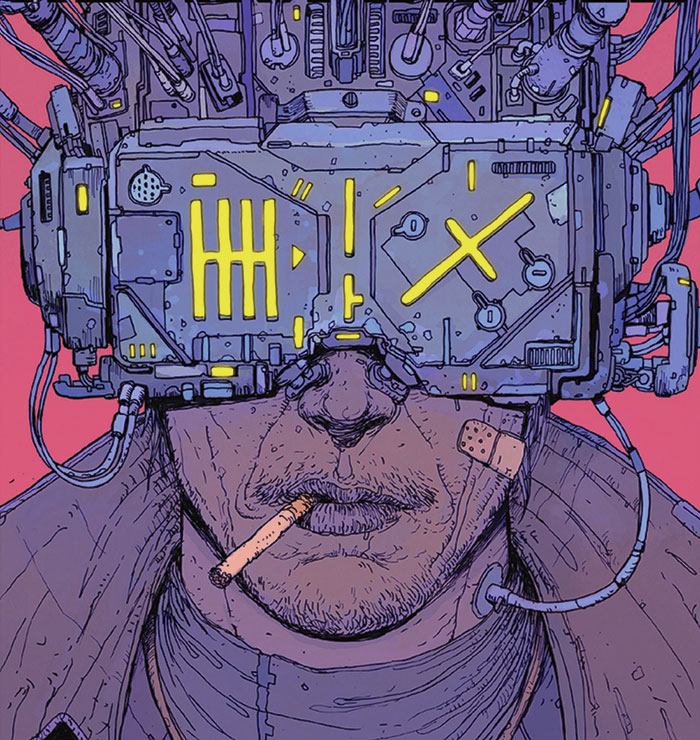
Todo esto para decir que la subversión no tiene porqué asociarse a la represión política y que ahora que parece que no hay necesidad de cerrar la puerta para hablar, que vivimos en libertad desde hace décadas y que formamos parte del primer mundo, que España es Europa, sigue siendo necesario hablar de clandestinidad.
Recuerdo la descripción de panóptico que hizo Foucault en Vigilar y castigar:
Los clandestinos del siglo pasado sabían cuándo, dónde, por qué y, lo más importante, quién les vigilaba. Conocían al guardián. Sabían cómo eludirle.
La novela Al límite, de Thomas Pynchon, publicada en 2013, se desarrolla en el tiempo en el que Nueva York sufría los efectos de la crisis financiera y el atentado del 11 de septiembre, el acontecimiento que cambiaría el curso de la historia y la forma en que la entendemos todos desde entonces. Y no solo la historia, también la ficción. La retransmisión en directo del derrumbe de las Torres por el mismo canal por el que habíamos visto películas como El Coloso en llamas, provocó que, desde entonces, la pantalla dejara de ser un canal proveedor de certezas. Y una vez perdida la confianza ya no hubo nada que hacer. Y de aquellos polvos de la sospecha estos lodos de la postverdad y la espectacularización de la realidad. En determinado momento de la novela de Pynchon uno de los personajes le dice a otro por teléfono «Desde donde estoy veo la Space Needle mientras hablamos». Es una alusión que parece no tener demasiada importancia. De hecho, se podría pasar por alto en una lectura rápida, pero como al final de la frase un asterisco remitía a una nota al pie y desde que leí por primera vez a David Foster Wallace no me salto ni las notas del catálogo de IKEA, esta también la leí. Space Needle: «Torre mirador de casi doscientos metros de altura que domina la ciudad de Seattle en el extremo noroccidental de Estados Unidos continental, en la punta opuesta de Nueva York. Está a veinticinco kilómetros de Redmont, donde se encuentra la sede de Microsoft, también conocida (en toda la galaxia) como el Imperio del Mal». La cita no es de Pynchon. La apreciación personalísima, subversiva y con mucha mala leche, todo hay que decirlo, es del traductor. Y claro, en ese mismo momento aparté la novela y me puse a buscar su nombre por todos los confines de Internet, pero al nombre de Vicente Campos González solo se asociaban los títulos de sus libros. No encontraba ni una imagen de él. Ni un perfil público. Nada en Twitter, nada en Instagram, nada en Facebook. Probad a buscarlo. Encontraréis a un alcalde con su mismo nombre. Nada más. Supongo que anda escondiéndose de las fuerzas del Imperio. Si es así, lo está haciendo bien. El panóptico no le alcanza. Como tampoco alcanza al misterioso Pynchon, uno de los mejores novelistas contemporáneos del que apenas sabemos algo. Llama la atención cuando uno es tan grande, como es su caso; o como el caso de Banksy, el artista urbano, otro de esos animales fantásticos de los que sabemos de su existencia por el rastro de sus huellas. De Pynchon sabemos poco más que lo que dejó escrito en el anuario escolar de 1953: que le gustaban las pizzas, que no le gustaban los hipócritas, que tenía una máquina de escribir y un animal de compañía y que aspiraba a convertirse en físico. Sabemos que nació en Nueva York en 1937, que estudió ingeniería y literatura en Cornell y que envió a un cómico a recoger el National Book Award para proteger su identidad. En la era de la hipervisibilidad nadie sabe quién es Pynchon. Hacia el final de Al límite el autor reflexiona sobre Internet y entonces entendemos.

Leo el fragmento:
Aquí está la clave del asunto. Porque, aunque Pynchon peque de conspiranoico, como casi todos los escritores posmodernos norteamericanos, lo cierto es que toda actividad cultural que se desarrolle de manera consciente al margen de lo virtual se puede llamar clandestina. Internet, las redes sociales y el Big Data parecen haber transformado el espacio de la esfera pública en un panóptico descomunal.
David Foster Wallace se aleja algo de la distopía del Gran Hermano, pero la preocupación no es menor. En una de las grabaciones que registró David Lipsky, el autor le dice:
Foster Wallace era adicto a la televisión. Lo confesó él mismo en varias ocasiones. De ahí que no tuviera tele en casa. Era adicto a la sobrestimulación de las imágenes, se rendía a su poder hipnótico. Claro que es comprensible. Si al poder del encantamiento visual le sumamos la falta de atractivo de lo que hay ahí fuera es fácil entender el hechizo. Uno acaba hundido en el sofá mirando a la pantalla como el que mira el fuego. Lo único que cambia es que la luz que reverbera en las pupilas ahora es azul.
Vuelvo a Pynchon:

La ciudad gentrificada imita la asepsia digital.
Y, sin embargo, hay grietas, abismos en el código. No es difícil acceder a la Web profunda. Basta descargar e instalar el programa TOR. Se abre entonces un espacio oscuro de enlaces inútiles, páginas obsoletas, mensajes encriptados, ruinas informáticas y ausencia total de vigilancia. La Web profunda ofrece clandestinidad tanto a traficantes de drogas, armas o personas como a artivistas que viven bajo regímenes dictatoriales, madres sadomasoquistas, evasores de impuestos, programadores frikis, detectives, diseñadores nostálgicos o curiosas que trabajan en una conferencia para el Círculo de Bellas Artes. Puedo deciros que la Web profunda es a Internet lo que a los mapas antiguos el Hic sunt dracones. Pero su mera existencia aclara mucho dónde se encuentra hoy el poder. Señala de forma directa al guardián, aunque siga siendo imposible ponerle cara.
En el pasado, lo hemos visto, los roles de vigilante y vigilado estaban bien diferenciados. El mundo se definía en clave local y territorial: había muros, límites, fronteras que cruzar, y había que emplear tiempo y esfuerzo para superarlas. Pero ahora la sociedad líquida de Bauman se define en clave global y espacial: solo vemos los mapas y no hace falta más que unas décimas de segundo de zoom para cruzar océanos de tiempo.
El Big Data nos conoce como si nos hubiera parido. Sabe nuestro nombre y apellidos, el lugar y la fecha de nacimiento, el nombre de nuestros padres y de nuestros hijos, nuestro número de DNI, el de la tarjeta de crédito y el de la cuenta bancaria, sabe dónde hemos estudiado y dónde trabajamos. Conoce nuestro historial médico. Ha leído nuestros mensajes privados y escuchado nuestros audios íntimos. Ha visto nuestros vídeos. Lo tiene todo monitorizado y etiquetado. Nuestros gustos, nuestras preferencias de ocio, nuestras ideas, nuestro peso y nuestros hábitos de sueño, nuestro estilo, nuestras fantasías sexuales, nuestro pasado y presente y nuestros posibles futuros. Sabe a qué ritmo late nuestro corazón. Y si se atreve a hacernos una sugerencia es porque está seguro de que nos va a interesar. La publicidad seduce como nunca lo había hecho. Es la voz de Scarlett Johanson en Her que susurra tentadora: «Sé lo que te gusta. Sé ofrecértelo. ¿Lo quieres? Haz click». Y hacemos click, claro, y no dejamos de hacerlo. Cientos de veces al día, de manera compulsiva, atrapados en la ensoñación de la satisfacción inmediata e inagotable, deslizándonos sobre la cinta de Moebius a velocidad constante, la que marca el nuevo tiempo cuántico de la era cibernética: el presente continuo. Me acuerdo de Cero K, de las preguntas de Don DeLillo: «¿Qué pasa con la idea del continuum –pasado, presente y futuro– en la cámara criogénica? (…) ¿Cuán humano eres sin noción del tiempo? ¿Más humano que nunca? ¿O bien uno se vuelve fetal, algo no nacido?»
Heidegger le contestaría «las rocas son, pero no existen».
Así las cosas, en los días más desesperanzadores, solo se me ocurre decir lo que diría otro de los grandes escritores celosos de su imagen, Cormac McCarthy, «Tiempo prestado y mundo prestado y ojos prestados con que llorarlo»
¿Qué hacemos entonces? ¿Nos sentamos a esperar el Apocalipsis? ¿Nos marcamos un Thoreau y nos vamos todos al bosque a lamernos las heridas? ¿Cerramos nuestros perfiles, borramos nuestras huellas digitales y nos refugiamos en la nostalgia de lo analógico? ¿Nos exiliamos? Es una opción, es verdad. La invisibilidad digital puede ser una vía. Y el silencio muchas veces es muy elocuente, pero…

Pero yo prefiero hacerme cargo de mi responsabilidad. La clandestinidad no puede ser el efecto de una huida, sobre todo cuando no existe una amenaza real contra nuestra integridad física –seamos realistas–, aunque sí una muy real de exclusión social y profesional. Prefiero verla como la consecuencia que resulta de una elección. El poder del mercado, o del capital, si se quiere, ha alcanzado tal nivel manipulador gracias a su presencia omnipotente en Internet que el poder político se ha transformado en un elemento subordinado a él. Es razonable ver la tecnología informática como el arma más poderosa del Imperio del Mal, el enemigo a abatir. No creo que sea justo. La tecnología cumple con la función que se le asigna. Y lo hace de manera eficaz. Es útil. Muy útil. El código binario es amoral. La tarea moral nos corresponde a nosotros. No solo a los intelectuales, no solo a los agentes culturales. Nos corresponde a todos y cada uno de nosotros. Porque si bien no todos somos artistas, todos somos creativos; en mayor o menor medida, lo somos. Y como aconsejaba Kenneth Rexroth, uno de los padres de la contracultura, «contra el fracaso del mundo solo hay una defensa: el acto creativo».
Esto recuerda mucho a la propuesta del Homo Sampler de Eloy Fernández Porta, que escapaba del infierno del no-tiempo, de la regresión constante al mismo lugar a través de la producción, del acto creativo. Fernández Porta ofrecía una vía de la mano del avant-pop que definía como «un movimiento cultural y social más que literario cuya expresión estilística es la hiperficción: el texto concebido como agregación de fuentes, formas y registros, crítica a la vez que creación y forma vital más que producto cultural.» El metamodernismo de Vermeulen y Akker también propone dejar de ser un producto, que es en lo que nos hemos convertido, para pasar a ser productores. El actor Shia Labouf es uno de los integrantes del movimiento. Es posible que alguno recuerde aún su performance. En 2014, en la Berlinale, durante el estreno de la película de Lars von Trier, Nynphomaniac, de la que Labouf era protagonista masculino, apareció sobre la alfombra roja con una bolsa de papel que le cubría la cabeza y en la que se leía: I AM NOT FAMOUS ANYMORE. Los fotógrafos captaron la imagen; circuló durante días por todos los medios de comunicación. El vídeo que recogía el momento se hizo viral. El hashtag, trending topic. Shia nunca había sido tan famoso como entonces. Lo que algunos calificaron de payasada otros lo vimos como un acto creativo dialéctico muy alentador.
A las pantallas hay que oponerles la acción, el movimiento, el gesto. Lo que nos lleva al cuerpo. Porque si los clandestinos de antaño lo ocultaban para protegerse, los de hoy tienen que mostrarlo. Hay que poner en juego el cuerpo. Hay que hacerse visible. Recoger el testigo de Los encuentros de Pamplona. Hay que estar presente para evidenciar que el espacio puro y separado de los cuerpos no existe. Que lo que hay tras las pantallas es un lenguaje que no es el nuestro, no todavía. El espacio es una extensión, una posibilidad en la que el gesto puede darse. Y el gesto, no hay que olvidarlo, es voluntad, intención. El cogito ergo sum cartesiano nos partió por la mitad, nos hizo creer que cuerpo y mente eran dos cosas muy distintas y, lo que es peor, que todo lo que proviniera del cuerpo era poco fiable, que la emoción era sospechosa, que sentir entraba en una categoría inferior a pensar. Pienso luego existo, pero también siento luego existo. No hay jerarquías. El cuerpo conoce como conoce la mente porque ambos son la misma cosa; en la percepción no hay separación. Los sentidos no juzgan y si no juzgan no pueden equivocarse. El viejo Berkeley tenía razón. Merlau-Ponty, cómo no, también. Todos nuestros sentidos colaboran a la hora de percibir la realidad. Podemos escuchar con los ojos, ver con los oídos, comprender con la piel. Hay colores que saben a fruta, aromas que transportan y sabores que precipitan la escritura de una vida entera. Que se lo digan a Proust.
Hoy el agente subversivo es el cuerpo. El que tiene la capacidad de actuar fuera del panóptico digital y transformar la realidad es él. Algún día el lenguaje binario será un idioma propio y enriquecerá el conocimiento intuitivo. Es posible que en un futuro las pantallas no sean superficies planas ajenas a nosotros, sino membranas constituyentes de nuestra propia identidad. No se trata de rechazarlas, se trata de transformarlas. Y para que sea posible el cambio es necesario crear el espacio adecuado.

El otro día, escuchaba en Radio 3 una entrevista al historiador José María Faraldo, autor, entre otros títulos, de la Europa clandestina. Era el día que empezaba el mundial de fútbol así que el tema del deporte venía a cuento. Faraldo relató una historia que yo desconocía y que me fascinó: los nazis habían prohibido el fútbol en Polonia durante la ocupación. Los polacos no se resignaron a dejar de jugar así que encontraron un lugar más o menos discreto en los límites de Varsovia donde organizaron una especie de campeonato clandestino. Al principio todo fue bien, pero algunos partidos más tarde los jugadores comenzaron a inquietarse: habían descubierto a varios soldados alemanes merodeando por la zona. Se asustaron. Valoraron suspender el campeonato, pero lo que se estaban jugando no era un partido, era mucho más. Decidieron seguir adelante y continuaron dándole al balón. Al cabo de los días comprendieron que los soldados no venían a detenerlos sino a verlos jugar.
Suena el silbato. Empieza el partido. ESTO ES UN MANIFIESTO.
Los nuevos clandestinos actúan en los espacios ajenos a la monitorización. Sus tácticas se sostienen sobre lo efímero, lo dinámico y lo inesperado. La estrategia es dialéctica: la tecnología se descontextualiza. La nueva consigna es vivir como si nadie te viera. Hay que saltar al campo y darle patadas a un balón, salir de casa para aprender algo inútil, honrar la memoria, bailar en la parada del bus, imprimir un fanzine con los amigos y repartirlo en la plaza, escribir poemas en los billetes, renunciar a ganar una carrera de fondo, plantar un rosal en un alcorque vacío, grabar un podcast con los compañeros de clase, montar una exposición en el parque del barrio, hacer una performance en la reunión de vecinos, dibujar un cómic con tus hijas, rodar un poema visual con tu padre, remolonear, pasear sola por las regiones inferiores de Walser, sin miedo, celebrar la serendipia, ofrecer lo inesperado, darle la voz a un texto o escucharlo.
CURSO ESTÉTICA(S) DE LO CLANDESTINO: CAMUFLAJE, ENCRIPTACIÓN Y DISIDENCIA EN EL PENSAMIENTO Y LA CULTURA CONTEMPORÁNEOS
25.06.18 > 29.06.18
DIRECTORES DAVID SÁNCHEZ USANOS • LUCÍA JALÓN OYARZUN
PARTICIPANTES MANUEL ASÍN • MARÍA CUNILLERA • MIGUEL CARREIRA LÓPEZ • JORGE FERNÁNDEZ GONZALO • AGUSTÍN FERNÁNDEZ MALLO • AMADOR FERNÁNDEZ SAVATER • BELÉN GOPEGUI • JORGE FABRICIO HERNÁNDEZ • LUCÍA JALÓN OYARZUN • JULIA MORANDEIRA • AMANDA NÚÑEZ • PAZ OLIVARES CARRASCO • PAZ ROJO • MANUEL SEGADE
ORGANIZA CBA • UC3M



