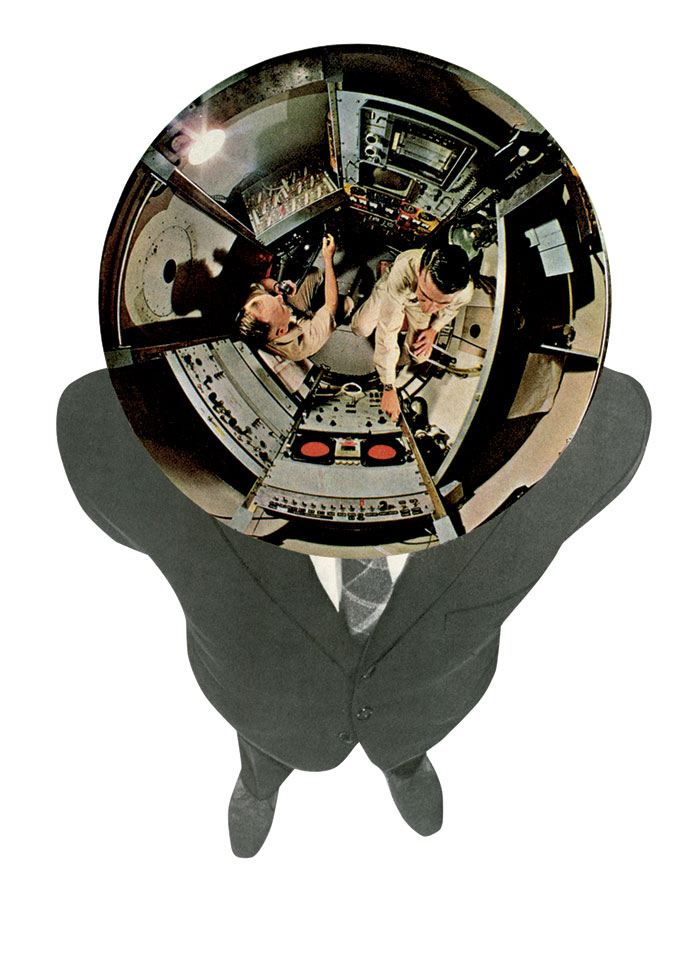Malas noticias: materialismo
Ilustraciones Sean Mackaoui

Zootrópolis es una película de dibujos animados de Disney estrenada en 2016. Se desarrolla en un país habitado por toda clase de animales mamíferos con personalidades antropomórficas. O sea, que allí conviven grandes depredadores con herbívoros y pequeños roedores. En Zootrópolis, hay delitos y violencia como en una sociedad humana, pero son fenómenos sociales, no una lucha por la vida darwiniana (los guionistas pusieron buen cuidado en no explicar de qué demonios se alimentan los carnívoros, tal vez se volvieron veganos).
No obstante, las características biológicas importan. Por ejemplo, todos los policías de Zootrópolis son grandes mamíferos. Precisamente la protagonista de la película es Judy, una pequeña conejita que sueña desde niña con convertirse en agente de policía. Logra ingresar en la academia de policía y gracias a su inteligencia y capacidad de sacrificio supera todas las pruebas físicas, pensadas para animales mucho más fuertes, grandes y rápidos. Desgraciadamente, sus dificultades no terminan ahí. Cuando se gradúa, comienza la discriminación profesional. Sus superiores y compañeros de la comisaría a la que es destinada no reconocen sus méritos y apenas dejan que se ocupe de regular el tráfico. Pero Judy no se amilana y logra resolver una serie de asesinatos pese a los obstáculos que le ponen sus superiores.
Resulta que los depredadores de Zootrópolis parecen estar volviendo a su estado salvaje y atacan a otros ciudadanos. Es como si la primitiva naturaleza animal estuviera emergiendo bajo la fina capa de civilización que la contenía. Judy descubre que, en realidad, los depredadores enloquecen porque alguien les inyecta una droga de efectos psicotrópicos que los vuelve agresivos. Averigua que todo forma parte de una conspiración de algunos herbívoros, que están resentidos por su posición de relegación social. Los herbívoros quieren ganar poder haciendo creer a la gente que los depredadores son peligrosos por naturaleza. La líder del complot es la vicealcaldesa, una oveja cuyo cargo es meramente decorativo porque el alcalde, un león, la trata como si fuera una secretaria sin autoridad política.
La película fue recibida por la crítica como un alegato a favor de la igualdad de oportunidades y en contra de la naturalización de la desigualdad. En realidad, esa es sólo una parte de la historia. Es verdad que algunos herbívoros de Zootrópolis conspiran para perjudicar a los carnívoros fingiendo una determinación biológica inexistente pero también lo es que se encuentran en una situación estructural de relegación. Los depredadores son la élite política y social y ocupan puestos de privilegio y autoridad. La vicealcaldesa tiene razones para rebelarse: es denigrada por el acalde, un macho alfa que no respeta la dignidad propia del cargo de la oveja.
Zootrópolis pasa a toda velocidad de la tesis de que nuestro comportamiento social no está determinado naturalmente a la pretensión de que somos dueños individualmente de nuestro destino social. La moraleja de la película es que actuar colectivamente para que las élites pierdan su posición heredada de privilegio sería tan absurdo e injusto como retratarlas como animales salvajes cuyo comportamiento dominante viene dado por sus características biológicas. Desde esa perspectiva, la única respuesta a la desigualdad es emular a Judy y lograr individualmente ser tan buenos como las clases altas en su propio terreno: lograr el éxito académico, económico, cultural… En cierto sentido se trata de una profunda legitimación de la subordinación.
Como pasa con muchas películas de dibujos animados, Zootrópolis hace una caricatura de algunos rasgos característicos de nuestro tiempo. En general, nos cuesta mucho reconocer que hay inercias económicas, culturales o incluso biológicas que influyen en nuestras relaciones sociales y, en particular, en los procesos de estratificación. Imagino que por eso el materialismo es una doctrina con mala fama. Recuerdo que cuando, en los años noventa, estudiaba filosofía en la Universidad Complutense nadie pronunciaba nunca la palabra «materialismo» sin añadir el adjetivo «vulgar». Tal autor, se decía en tono despectivo, es un «materialista vulgar». Pero nunca se aclaraba quiénes eran los materialistas sofisticados, los no vulgares. Con el tiempo me di cuenta de que la expresión se empleaba como un pleonasmo. El propio materialismo era vulgar.
En parte es una fama merecida. En su autobiografía, Terry Eagleton recordaba con acidez los seminarios materialistas a los que asistía como miembro de la organización comunista a la que pertenecía: «El principio fundacional del materialismo, como solemnemente se les enseñaba a los militantes, afirmaba que había un mundo externo, real y cognoscible. Parecían no darse cuenta de que sólo el idealista más delirante, escondido en alguna caverna perdida de Montana, se atrevería a negar algo así. Ellos, sin embargo, aireaban tan banal creencia como si fuera una condecoración, como si el resto del mundo, desde el carnicero del pueblo hasta el ministro de Hacienda, creyera en alguna fantasía esotérica de tipo budista acerca de la irrealidad de las cosas materiales».
No todos los usos del materialismo son tan toscos o ingenuos. Pero sí que es cierto que muchas veces se emplean las tesis materialistas con un objetivo desproblematizador. Me refiero a esa tendencia a dar por explicados ciertos problemas o procesos cuando identificamos los factores materiales –en un sentido muy limitado– implícitos en ellos. Desde esa perspectiva todos los análisis sociales y políticos se resumen en el nombre de ese restaurante mexicano del centro de Madrid: La Panza es Primero.
Creo que la fortaleza del materialismo es más bien la contraria. Es una doctrina que nos ayuda a cuestionar esa idea tan extendida de que los fenómenos históricos lentos y colectivos son planos, monótonos y explicativamente fofos mientras que la individualidad es una fuente de espontaneidad y dinamismo. Un descubrimiento fundamental del materialismo histórico es que muchas veces ocurre al revés. Los individuos somos muy parecidos y casi siempre pensamos y deseamos básicamente lo mismo. En cambio, los procesos agregados de larga duración son efervescentes e inyectan conflictividad en nuestras vidas. Es justamente lo que ha ocurrido en el ciclo político que estamos viviendo. La crisis económica de 2008 –el estallido de las tensiones acumuladas durante treinta años de neoliberalismo global– ha hecho saltar por los aires el apoliticismo consumista apacible y consensual que se había consolidado en España desde la Transición.
Desde esta perspectiva, el materialismo debería ser entendido no como una respuesta ya dada (lo material importa) sino como una pregunta, ¿qué es y cómo influye concretamente lo material en nuestras vidas?, ¿cómo nos afectan las inercias históricas más resistentes al cambio?
Por ejemplo, hace un año se publicó un estudio de dos economistas italianos que mostraba que las familias más ricas de Florencia en el Renacimiento seguían siendo aproximadamente las familias más ricas de Florencia en 2011, 600 años después. Pero las familias más ricas de Florencia no son una tribu perdida del Amazonas. No han preservado su posición social encerrándose en un bunker a contar sus monedas de oro. Todo lo contrario. Han conservado sus privilegios haciendo enormes esfuerzos, a través de toda clase de conflictos y luchas, maniobrando sistemáticamente para mantener su dominio durante el Risorgimento, la industrialización italiana, la Primera Guerra Mundial, el biennio rosso, el fascismo, la democratización…
Algo similar ocurre en el campo cultural. Pierre Bourdieu y otros sociólogos han mostrado que las preferencias estéticas –musicales, gastronómicas, artísticas…– que solemos tomar como un espacio privilegiado de libertad individual permiten clasificar a los grupos sociales con mucha exactitud. A todos los que tenemos un doctorado nos gusta la música con disonancias, los paisajes industriales y la fotografía en blanco y negro y, además, nos creemos terriblemente originales por ello. Lo crucial, sin embargo, es que ese proceso subjetivamente complejo queda arruinado si se elabora explícitamente. La gente no acude a performances en museos de arte contemporáneo meramente para parecer más sofisticada sino que realmente disfruta de esas actividades. Relacionar los gustos culturales con las desigualdades sociales no equivale a concluir que la autonomía estética es una farsa, un mero espejo del sistema capitalista. En realidad, es justo al revés. Lo que Bourdieu y los materialistas sutiles intentan entender es cómo es posible que sistemáticamente se produzcan esos fenómenos de estratificación cultural a pesar de la autonomía real del gusto estético.
El proceso es aún más claro en el área educativa. En todos los países occidentales los hijos de las personas con ingresos más altos y mayor capital cultural obtienen mejores resultados en la escuela. Pero eso no significa que esos niños sencillamente compren sus calificaciones o que las familias de clase baja no aprecien la educación. Los resultados educativos no cambiarían mucho si los profesores pusiéramos las notas mirando la declaración de la renta de los padres de nuestros alumnos pero lo cierto es que no lo hacemos. De nuevo, ocurre más bien al contrario: creo que el profesorado es un gremio bastante comprometido con la igualdad de oportunidades. Lo interesante, desde la perspectiva materialista, es justamente que las desigualdades sociales se reproducen a pesar de los esfuerzos en sentido contrario de familias, estudiantes y docentes y de un sistema relativamente meritocrático.
Esta complejidad, tanto explicativa como ética, del materialismo es seguramente la que hace que las hipótesis idealistas resulten tan seductoras. El materialismo es una fuente infalible de malas noticias. El idealismo, en cambio, proporciona una alternativa amable y conciliadora a la perplejidad que suscita el hecho de que haya inercias históricas que no entendemos plenamente y mucho menos somos capaces de controlar y cuya modificación requiere gigantescos cambios estructurales que escapan al control individual.
Precisamente, los idealistas posthegelianos con los que discutían Marx y Engels en la primera mitad del siglo XIX se distinguieron por proponer una senda de modernización para Alemania basada no en la reforma política o en la industrialización sino en una transformación «filosófica», lo que hoy denominaríamos un cambio de mentalidad o de actitud. Las conmociones económicas y políticas que habían atravesado países como Francia e Inglaterra no sólo habían afectado a la organización de la producción o a los códigos legales, también habían transformado radicalmente las subjetividades, la manera de entender el mundo. Los idealistas creían que podían invertir ese proceso y acceder directamente a ese nuevo orden cultural para convertirlo en la fuerza motriz de un cambio histórico menos convulso, sin guillotinas ni cercamientos.
Ese idealismo apaciguador es hoy extremadamente popular. La sociedad de mercado está atravesada por espejismos idealistas que suministran soluciones imaginarias a urgentes problemas reales. Sobrestimamos sistemáticamente la autonomía individual y la capacidad de transformación de las subjetividades y subestimamos el peso de la herencia material. La «psicología positiva», el coaching y los libros de autoayuda nos animan a interpretar nuestras dificultades como una oportunidad de realización personal. Como si el paro, la enfermedad o la exclusión pudieran esfumarse haciendo un pequeño esfuerzo de reelaboración emocional y gestión personal.
Tal vez su versión más respetada y menos cuestionada sea la ideología formativa, la idea de que el esfuerzo personal en el campo de la educación y la formación son las vías privilegiadas para superar la crisis económica, la desigualdad, la delincuencia, la exclusión y, en general, casi todo. Sin ir más lejos, en un extenso documento publicado en 2014, la Unión Europea subrayaba la cualificación como un factor esencial de resistencia a la crisis económica y solicitaba más inversión en educación y formación. Es un mensaje que ha calado hondo entre el precariado global. El número de estudiantes universitarios en el mundo creció desde 50 millones en 1980 hasta 170 millones en 2009. Como resultado el mundo cuenta hoy con la generación mejor formada de teleoperadores, conductores de Uber y reponedores esclavizados en los almacenes de Amazon.
Pues, en efecto, con frecuencia este idealismo formativo viene aderezado con generosas raciones de ciberfetichismo. El utopismo tecnológico dota a la búsqueda de una salida individual a la crisis de un aura de vanguardia e inevitabilidad, proporciona un escenario digital en el que las prácticas cognitivas personales parecen materializarse y coordinarse hasta tener efectos explosivos. Desde la perspectiva internetcentrista, el cambio social es un proceso fluido y libre de fricción que emergerá de la riqueza cooperativa de las redes a poco que nos relajemos y nos dejemos llevar por su caudal de intermediación.
La tarea del materialismo contemporáneo es, una vez más, profundamente antipática, consiste en introducir fricción en esas fantasías lúbricas del idealismo contemporáneo. En un momento en el que se ha generalizado la sensación de que el modelo de acumulación capitalista vigente se enfrenta a limitaciones insalvables –tanto internas como socioambientales– el materialismo sólo puede ofrecer contingencia y conflicto: proyectos de transformación social arriesgados, costosos y falibles, o sea, realistas. El idealismo postmoderno, en cambio, aspira a una transición sosegada a una sociedad de mercado de rostro humano, menos agresiva y más ecológica. A veces incluso piensa el postcapitalismo como una especie de capitalismo sin capitalistas, como si nuestra sociedad estuviera preñada de cooperación y gracias a las tecnologías digitales y la sobrecualificación estuvieran a punto de derrumbarse los diques que la contienen. Es una pretensión no sólo lisérgica sino increíblemente irresponsable en un momento en el que nos enfrentamos a la posibilidad inminente de un colapso medioambiental generalizado y cualquier alternativa política emancipadora viable tiene que incluir en su agenda la necesidad urgente de un proceso de decrecimiento global. El materialismo nos enseña, en suma, que hay poderosas razones históricas, sociales y políticas no sólo para denunciar los fracasos del capitalismo sino, sobre todo, para recelar de sus éxitos.