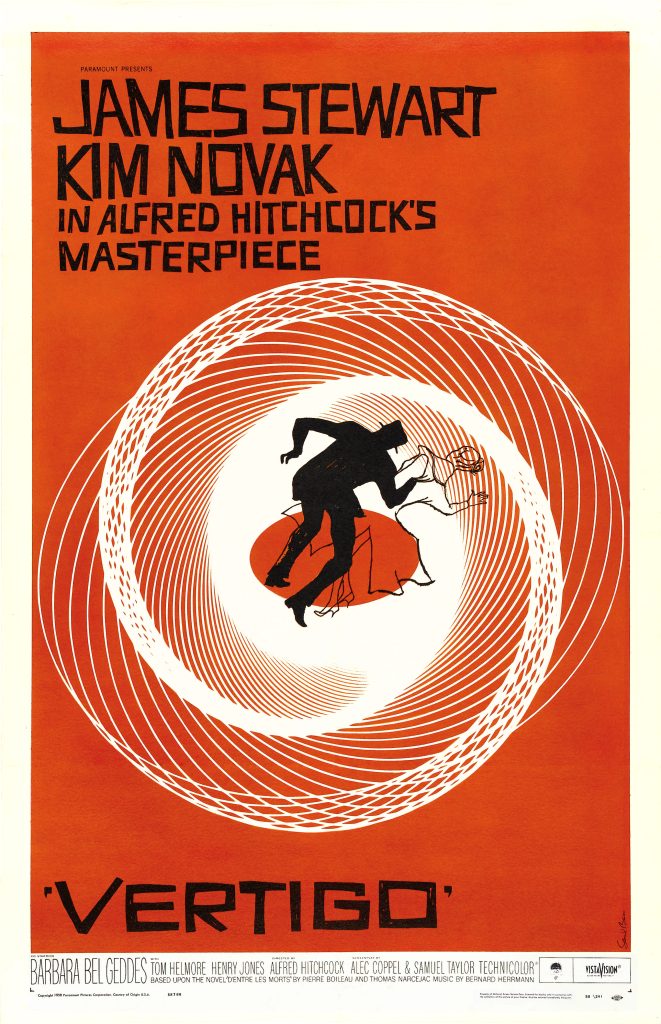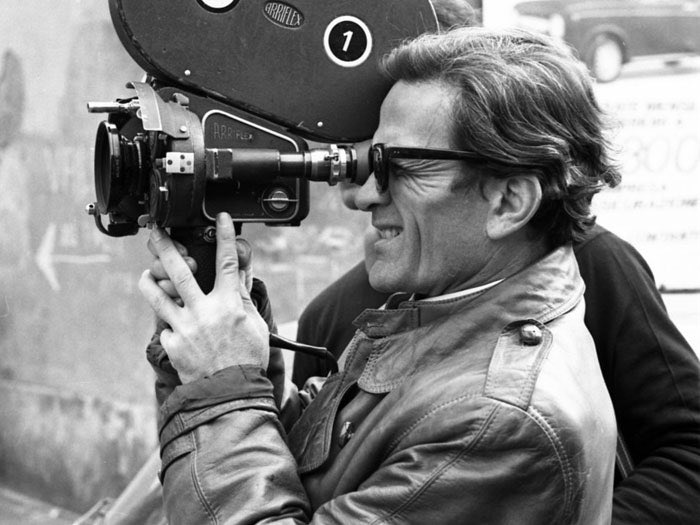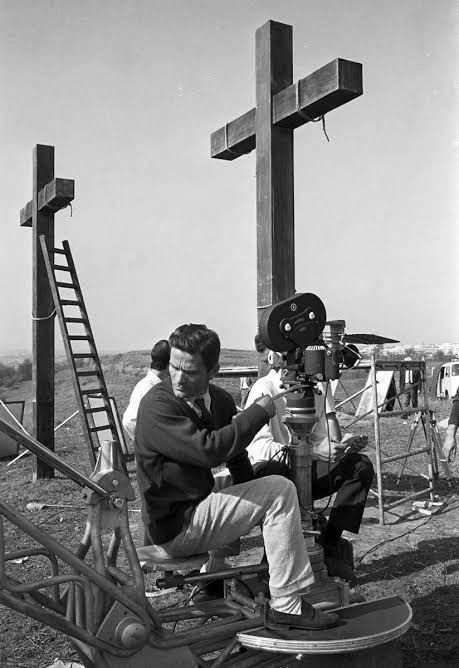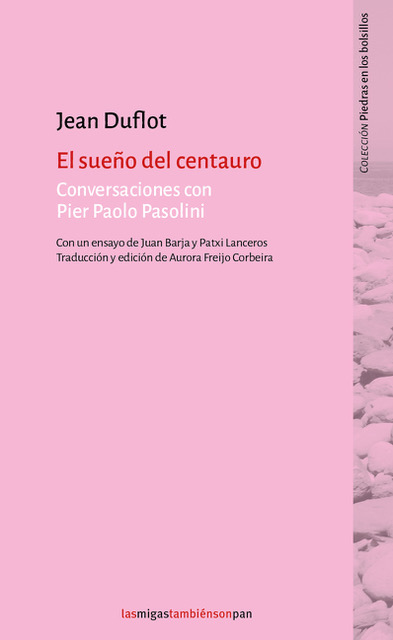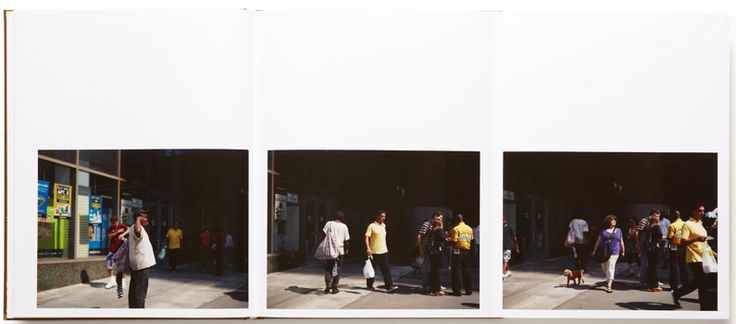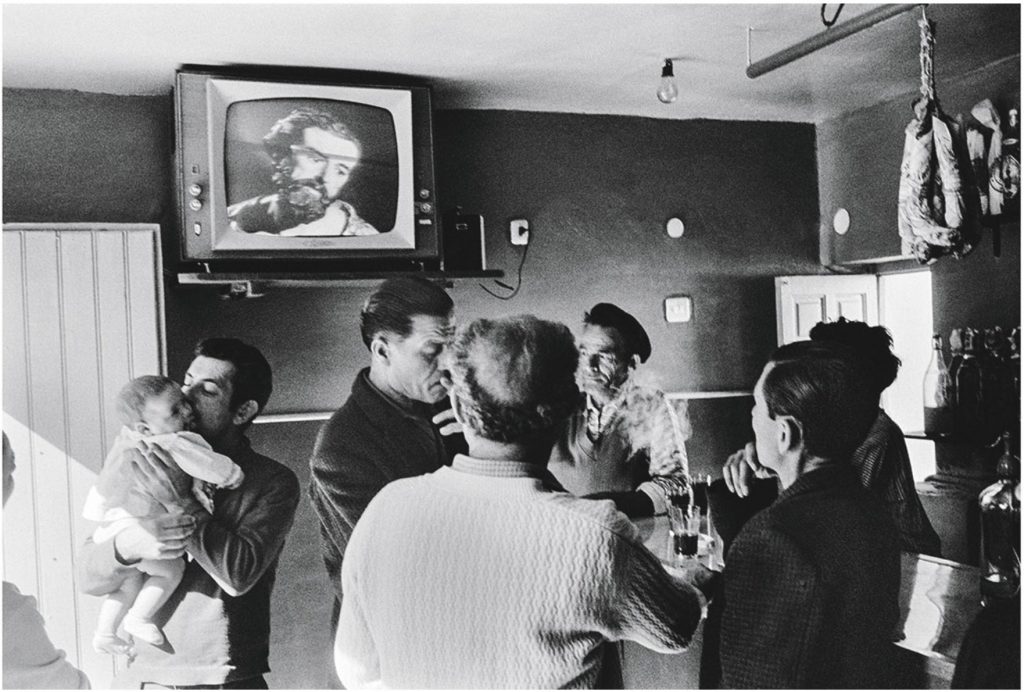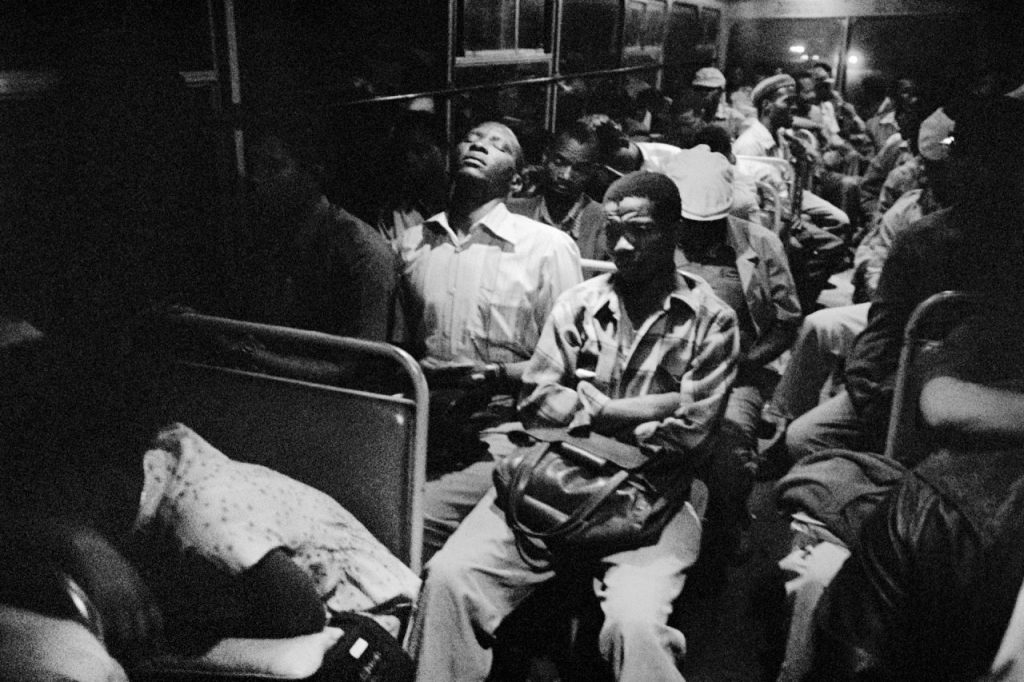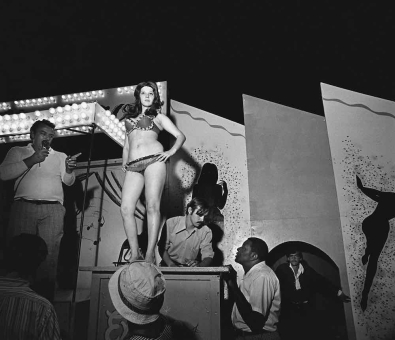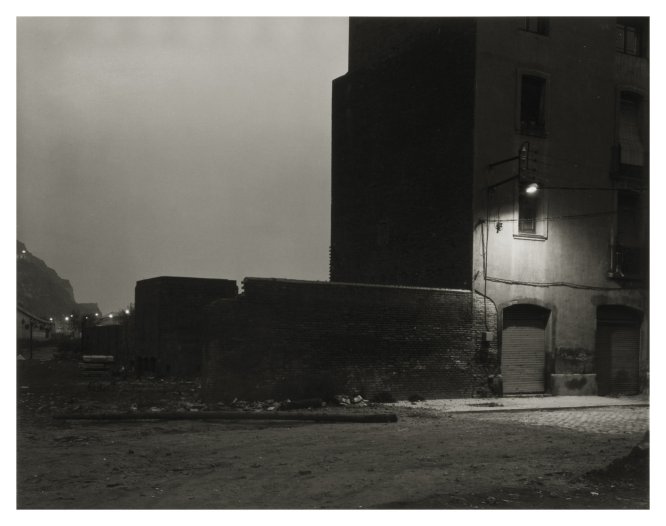Con motivo del centenario de la Editorial Juventud los aficionados tintinófilos se dieron cita el domingo 7 de enero en la sala Gómez de la Serna para recorrer las trepidantes aventuras editoriales -casi tan emocionantes como las del cómic- del intrépido periodista belga. “Tras las huellas de Tintín en España. Una charla sobre las aventuras de Tintín en España” es un elegante broche final al brote de tintinmanía que ha invadido el Círculo de Bellas Artes durante estos meses en el contexto de la exposición Herge.The Exhibition sobre el artista belga y sus famosos personajes. En esta línea, hemos contando con un intenso ciclo de conferencias que han versado sobre la transición de Tintín a la pantalla, el clasicismo de la obra de Hergé y el estatuto del cómic en la literatura, el viaje y la aventura como objetos de estudio filosófico, o el lugar de la célebre Castafiore, único personaje femenino en las obras de Tintín. La charla – más bien un diálogo ameno pero riguroso a tres bandas- fue protagonizada por los reconocidos tintinólogos Joan Manuel Soldevilla (Asociación Milú-Associació Catalana de Tintinaires) y Alejandro Martínez Turégano (Asociación ¡Mil Rayos!), y contó con la mediación y el comentario de Mar Zendrera, Codirectora de Editorial Juventud, a la que tanto deben (debemos) los tintinófilos por haber mantenido abiertas las puertas de Moulinsart al público de habla hispana desde 1958. Gracias al trabajo arqueológico y documental de estos fanáticos -un título que cualquier tintinófilo ostenta con orgullo- la comunidad de lectores y el público general han podido conocer los sinuosos comienzos de la longee duré editorial de Tintín hasta su boom en los años 80, así como las cautas -pero ciertamente optimistas- perspectivas de futuro que los ponentes se han animado a aventurar.
Hasta los años 50 la recepción del personaje de Hergé, a manos de la editorial Casterman, habría sido más bien errático y ciertamente un fracaso. El público español estaba anclado al formato tebeo, las impresiones baratas y las tiradas cortas: la viñeta es, ante todo, un producto para los más pequeños. Así, los ponentes nos introducen a la figura de Conchita Cendreda, editora de Juventud, que tomará un rol crucial en 1958 cuando la barcelonesa apueste (personalmente) por el reportero belga. Una apuesta no solo contra el olfato de sus compañeros editores y el tirón de la competición (Bruguera), sino contra aquel universo social -insospechado adversario de Tintín- de creencias que condenaban a la viñeta al consumo infantil y a la categoría de arte menor. Cendreda supo ver en el prestigio social de la cultura francófona de los 50 y 60 el momento apropiado para la reconversión de Tintín en un producto para niños y mayores. Su novedoso enfoque editorial incluirá la aventura entera, a color y en tapa dura a la venta en librerías y a un precio mayor pero ajustado a la calidad del producto. Las Aventuras de Tintín, dicen los recortes aportados por los ponentes, no son un tebeo cualquiera, sino un rico universo narrativo y estético que merece un disfrute más pausado.
Durante las próximas décadas se irá multiplicando la tintinmanía y su afianzamiento en la opinión pública será lento pero irreversible, garantizando una masa de lectores leales de edades muy dispares. Se sustituirá la tapa de tela por el lomo amarillo que se ha convertido en toda una seña de identidad que además abarató el producto y lo hizo más accesible. Tampoco se desprecia la valiosa diversidad del país: En el 64 Joaquim Ventalló firmará la primera traducción de Tintín al catalán. El euskera y el gallego le seguirán en las próximas décadas también con notable éxito. En los años 80, en plena vorágine tintinófila, el público más maduro comienza a demandar un producto más especializado que verse sobre el universo Hergé. Se traducen Conversaciones con Hergé, El Mundo de Hergé, Los Archivos de Hergé… con un éxito solo comparable a las exposiciones que comienzan a aparecer en el conjunto del Estado, destacando la del Museo Imaginario de Tintín en la prestigiosa sala Joan Miró. En el 83 la muerte de Hergé copa las portadas de los principales diarios nacionales, lo que nos da una idea sobre el alcance de su obra en España.
Ahora bien, ¿Cuál es el lugar actual de Tintín en la opinión pública? ¿Es cierto que ha pasado de moda? La opinión editorial de Zendrera, más cauta que la de sus compañeros de mesa, evidencia la compleja situación de un mercado literario muy competitivo. Debemos aceptar las laudes como clásico de prestigio críticamente si no queremos que Tintín se convierta en un objeto de culto exclusivo del público adulto: un libro necesita siempre nuevos lectores para agotar sus posibilidades por mucho que el recuerdo lo mantenga vivo en la memoria. Sin embargo no hay razón para el pesimismo, siempre y cuando no nos engañemos a nosotros mismos. Soldevilla y Martínez Turégano destacan no solo la excelente labor divulgadora e investigadora de las asociaciones de aficionados, sino -y especialmente- el relevo generacional que ha creado sendas cadenas de transmisión de la obra de Tintín que han permitido su apertura a nuevos públicos. El éxito de Hergé. The Exhibition, confiesa Soldevilla, es prueba irrefutable de que Tintín sigue despertando interés en la opinión pública y no como mero objeto de contemplación o ejercicio nostálgico, sino como todo un ritual de transmisión en el que los padres abren un enternecedor capítulo de la infancia a sus hijos con el ánimo de pasar el testigo. Además, la llegada a la pequeña y gran pantalla del periodista belga, aun con sus limitaciones críticas, ha acercado a Tintín a las generaciones más jóvenes a través de formatos que les son más familiares.
Soldevilla cerró con una interesante reflexión sobre Tintín animándonos a contemplar la vida desde el prisma del aventurero belga: ¿Qué haría Tintín si…? La historia de nuestro personaje es la del indomable espíritu juvenil que se lanza a la aventura dominado por el inocente pero poderoso ideal de la lucha del bien contra el mal. Nosotros no aspiramos a tan noble gesta pero sí a lo esencial de su actitud: la de atreverse con todo y a no rendirse hasta triunfar. ¿No es esta la actitud que nosotros, los tintinófilos, debemos adoptar frente a la obra de Tintín? Cada generación de lectores, al igual que cada generación de Haddocks, tiene derecho a heredar las llaves de Moulinsart, pero también la obligación de mantenerla habitable. Como el Capitán, nos encontramos sin herederos directos, pero no sin candidatos. Seguro que en su cabeza, entre los vapores del Whisky, habrían resonado un par de nombres que conocemos. Seguro que a nosotros nos viene un par de jóvenes rostros también. Nos compete a cada uno de nosotros abrir las puertas de Moulinsart a la nueva generación de lectores, sumergirles en el mundo de Tintín y seguir apoyando su merecido lugar en las salas de exposiciones y conferencias; su lugar en la opinión pública. Que no cierren al salir, recordémosles, que tras ellos quedan todavía muchos por llegar.
Autor: Asier León Núñez